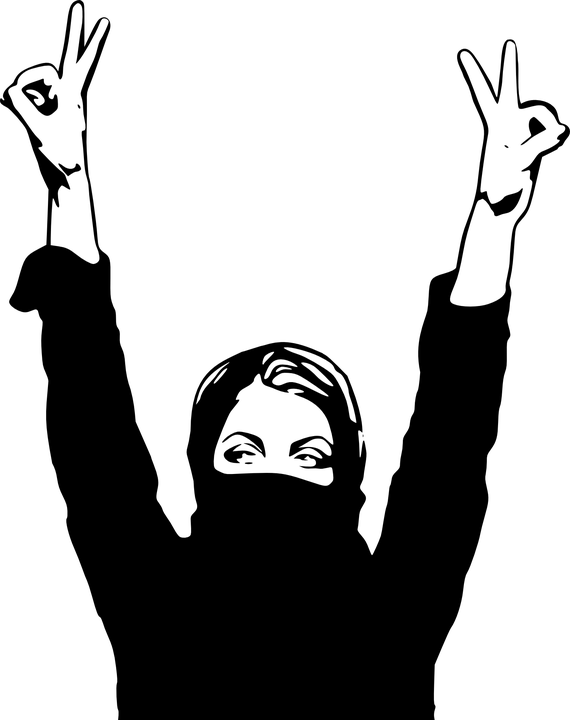Esto ocurrió en aquellos años en que una
gallina costaba dos pesetas y la fraga de Cecebre era más extensa y frondosa.
Xan de Malvís, más conocido por
Fendetestas, pensó -una vez que llenaba de piñas un saco remendado- que aquella
espesura podía muy bien albergar a un bandolero. No es que Xan de Malvís viese
en tal detalle un complemento romántico de la hosca umbría; más bien aprecio la
inexistencia del bandido como una vacante que podía ser cubierta. Y se adjudicó
la plaza.
Cuando Fendetestas abandonó sus tareas de
jornalero en Armental para emprender la higiénica vida del ladrón de caminos,
no disponía más que de un pistolón probado algunas veces en las reyertas de
romería, y cuyo cañón, enmohecido y atado con cuerdas, parecía casi el cañón de
un trabuco. Fendetestas llevó también a la fraga un ideal: robar la casa de
algún cura. No hubo ni hay en campo gallego un solo ladrón que no haya robado a
un cura o soñado en robarle. Es un tópico de la profesión. Puede ocurrir -y
hasta es frecuente- que los curas sean más pobres que los mismos labriegos,
pero esto no librará a sus casas del asalto. Se ignora el espejismo o la
voluptuosidad que incita a los ladrones a preferir estas presas -acaso una
reminiscencia de los tiempos del clero poderoso y feudal-, pero puede afirmarse
que si desapareciesen súbitamente de Galicia todos los curas, todos los
ladrones se encontrarían desconcertados y con la aprensión angustiosa de que se
había acabado su misión en las aldeas.
Xan de Malvís pensó, naturalmente, en robar
a un párroco, pero aplazó su proyecto para cuando hubiese adquirido cierta
perfección en el oficio. Las primeras semanas las dedicó a desvalijar a los
labriegos que volvían de vender ganado en las ferias. Se tiznaba grotescamente
el rostro y aparecía en lo sumo de la corredoira dando brincos, apuntando con
el pistolón y gritando, para amedrentar a sus víctimas.
-¡Alto, me caso en Soria!
Y no le iba mal. Apañó el primer mes
dieciocho duros, más de lo que ganaba en un trimestre trabajando para los
ladrones de Armental. Comía lo suficiente, dormía en una cueva arcillosa que
iba dando, poco a poco, a su traje la dureza de una tabla, y entretenía sus
largos ocios haciendo trampas para pájaros. Por las noches miraba largamente la
luna, oía los perros de las aldeas, rezaba un padrenuestro y resbalaba hasta el
sueño pensando: «El día que me resuelva a robar en la casa del cura ... ».
Verdaderamente, no le iba mal. Pero una
noche en que la inquietud le había arrojado de su guarida llevándole a vagar
cautelosamente por lo más intrincado de la fraga, tuvo una visión que le llenó
de pavura. Por entre robles y castaños, siguiendo las sinuosidades de una
vereda casi cubierta por los tojos, vio avanzar un fantasma. Era un fantasma
enteramente igual a cualquier otro fantasma aldeano. Venía envuelto en una
blanca sábana, traía una luz sobre la cabeza y arrastraba unas cadenas que
chirriaban al rozar con los pedruscos del camino. Xan de Malvís se había
disfrazado demasiadas veces de espectro en sus aventuras amorosas para no
comprender que aquella era una auténtica alma en pena. Tan asustado quedó, que
ni habla tuvo para conjurar la aparición inesperada. Corrió hacia su cueva,
arañándose en las zarzas, y no concilió el sueño hasta el amanecer.
Dos noches después casi tropezó con el
mismo fantasma, junto a las rocas cubiertas de musgo que amparaban su guanda.
-¡Jesús, María, José! --exclamó entonces,
santiguándose- ¿Quién eres y qué quieres de mí?
Y el fantasma habló con la voz afligida, un
poco en falsete, de todos los fantasmas:
-Soy el ánima de Fiz Cotovelo, el de
Cecebre, que anda penando por estos caminos.
-¿Quieres unas misas? -preguntó
resueltamente Fendetestas, como si las llevase él en el bolsillo.
-Nunca vienen mal -parece que respondió el
fantasma . Pero si me ves así es porque hice en vida la promesa de ir a San
Andrés de Teixido y no la cumplí, y ahora necesito que un cristiano vaya
descalzo y peregrinando en mi lugar, y que lleve una vela tan alta como yo he
sido.
Xan de Malvís se rascó la cabeza, donde si
algunos pelos se habían tranquilizado, otros seguían erizados aún. Balbució:
-Pues... yo bien iría ... ; pero, la
verdad, no me conviene mucho ni creo que me dejasen llegar muy lejos.
El espectro lanzó un largo gemido que hizo
que se volviesen a poner de punta aquellos pelos ya sosegados de Malvís, y
siguió arrastrando sus cadenas.
-Rezaré por ti -ofreció Fendetestas.
Desde entonces el bandido pudo saber
perfectamente cuándo eran las doce en punto de la noche. Sólo con asomarse a su
cueva veía pasar la aparición, gimiendo y ululando, y aun sin asomarse, oía el
ruido de las cadenas. Como lo habitual pierde emoción y Malvís era un hombre
valiente, concluyó por familiarizarse con la presencia del fantasma. Muchas noches,
sintiendo exacerbada en su soledad el ansia de echar un párrafo con alguien,
esperaba, sentado en las piedras musgosas, al espíritu de Fiz Cotovelo y le
instaba a detenerse.
-¿Qué prisa llevas? -le preguntaba.
Y después:
-¿Cómo marcha el asunto?
Entonces ambos conferenciaban gravemente.
Fiz Cotovelo se dolía de que todos escapasen aterrados, sin pararse a escuchar
lo que tenía que decirles, y de la enorme cantidad de agua bendita que le
arrojaban en la aldea y que le hacía andar siempre con la sábana terriblemente
húmeda. Malvís hablaba de sus pequeños negocios del día y, sobre todo, de su
proyecto de asalto a la casa del cura.
A veces el fantasma se interesaba en la
vida del bandolero.
-¿Lo pasas bien? -inquiría.
Y Fendetestas escupía en el suelo, elevaba
un poco sus hombros fornidos y contestaba:
-Es peor arar, Cotoveliño; te lo digo yo,
es peor arar. Lo malo está en que no puedo salir de aquí a comprar tabaco. Si
hubiese tabaco en la traga, no me cambiaba por el maestro de escuela. Palabra.
Pero cuando no puedo fumar.. Muchos días estuve tentado, sólo por eso, a volver
a ser un hombre decente.
Fiz Cotovelo conservaba sus tendencias de
campesino; auguraba el tiempo, predecía la abundancia o mezquindad de las
cosechas y le gustaba saber cuánto habían pagado por los bueyes los tratantes
castellanos que aparecían en las ferias con sus sombreros anchos, sus blusones
anudado sobre el vientre y la correa de un látigo por el cuello.
Una noche, mientras jugaba pensativamente
con los eslabones de su cadena, contó su vulgar historia al bandido. Él, Félix
Cotovelo, había vivido y muerto muy pobre, muy pobre. Pero aparte el pesar de
haber dejado incumplida su promesa a San Andrés de Teixido -a cuyo santuario,
según la popular sentencia gallega, «irá de muerto el que no fue de vivo»-, no
llevó a la tumba otro pesar que el de no haber realizado su candente deseo de
marcharse a América. Fue una obsesión que le acompañó desde la niñez, una
punzante ansiedad de todos los días. Cuando era joven, la fuerza de sus brazos
tendía a emplearse sobre los inmensos campos vírgenes de ultramar, de los que
tanto hablaban los emigrantes; cuando llegó a la madurez y comprendió que nada
podría hacer ya en las tierras lejanas, seguía pensando en ellas en el secreto de
sus ensueños como en algo que, al hacerse imposible, priva de sentido a una
existencia. Si hubiese ido allá -se decía-, sin duda habría alcanzado la
fortuna, corno tantos otros, y podría haber tenido su casita y sus eras, y un
diente o dos de oro, y una vejez regalada, y podría contar las aventuras de la
ruda labor que había realizado hasta desembocar en prosperidades. Sin duda no
todos los que emprendían el largo viaje triunfaban, pero hasta los que
regresaban con billetes de caridad pagados por los consulados hablaban con
nostalgia de aquel amplio y maravilloso palenque que era América. En verdad, ya
no sabían conversar sino acerca de aquel tema cautivador.
Cotovelo refería a Malvís la magnificencia
de la vida de su abuelo, que había estado en Cuba y había vuelto a casarse y a
comprar tierras en Cecebre. Era dueño de muchos ferrados de tierra en la
parroquia, y su ganado el más abundante y el mejor: bueyes gordos y grandes
como montañas. Mataba tres cerdos para el consumo de la casa e iba todos los
años con su mujer a tomar las aguas de Guitiriz, porque el trópico le había
estropeado el hígado, y se hospedaba en una buena fonda. Cuando murió,
repartióse su hacienda entre sus tres hijos, y entonces tuvieron éstos que
aumentar su trabajo y reducir su comida. Pero en fin, el padre de Fiz Cotovelo
aún Podía vivir sin más ahogos que los de cualquier otro labrador. Lo terrible
fue que entre los seis hijos que dejó a su vez, las tierras se atomizaron hasta
lo increíble. Era el mal de Galicia y la razón por la que se hundían en la
miseria aquellos que no podían emigrar. Un prado les quedó tan repartido, que
si una vaca iba a pacer en él no podía comer la hierba propia sin tener las
patas traseras en la propiedad de otro hermano y los cuernos proyectando sombra
en la de un tercero. Nunca pudo agregar el pobre Fiz algo más sustancioso a la
taza de caldo del mediodía ni a la taza de caldo de la noche. Y siempre
pensando, siempre, siempre, en que si hubiese podido marchar a América tendría
la fortuna con él, como uno de aquellos lindos pájaros, enjaulada. Y se hubiera
casado. Y en el hogar de un Cotovelo volverían a sucumbir tres cerdos al
finalizar cada otoño.
-América está en todas partes -comentaba
Fendetestas pensando en sus propios manejos.
-No está, no -era la triste respuesta de
Fiz.
El ladrón fue sintiendo hacia él una
simpatía que se mezclaba a cierta sensación de superioridad. Aquel alma en pena
le parecía bastante rudimentaria y la trataba muchas veces como se trata a un
niño. Pero no pasó mucho tiempo sin que se diese cuenta de que su único amigo
le llevaba involuntariamente a la ruina.
Desde que se supo que entre la espesura de
la fraga iba y venía, lanzando aullidos, un espectro, nadie gustaba de
aventurarse por las vereditas que la cruzaban. En cuanto declinaba el sol, los
caminantes preferían el más largo rodeo a poner un pie ni en las lindes del
bosque, y aun en el corazón del día eran muy pocos, muy apresurados y muy
recelosos los que se decidían a intemarse en él, mirando a todas partes y
dispuestos a correr como gamos si sonaba cualquier ruidillo.
Fendetestas se hallo súbitamente sin
clientela. Ser ladrón en un desierto sin caravanas es la más estúpida de todas
las ocupaciones. Al descubrir la causa de aquel aislamiento, sintió mal humor
por primera vez desde que se había retirado a la cueva. Iba de un lado a otro
por la fraga o se sentaba en sus observatorios habituales, esperando en vano. Y
murmuraba, roído por el desaliento: « ¡Se acabó el negocio! Este Cotovelo me
partió».
Terminó por decírselo francamente.
-¿Aún no encontraste a nadie que quiera ir
a Teixido?
-¿Cómo voy a encontrar --dijo el fantasma
abriendo sus brazos con desolación-, si en cuanto me ven se caen sin sentido o
huyen dando voces sin detenerse a saber lo que quiero ni por qué estoy penando?
Resulta imposible hablar con nadie, y así no puede ser. Luego se pasan noches y
noches sin que yo vea alma viviente, como no seas tú.
-Tampoco yo veo a nadie, y eso es lo peor
-declaró Fendetestas con voz triste para inspirarle lástima-. Escorrentaste
hasta a la guardia civil. Eres mi ruina, Cotovelo. ¿Por qué no te vas?
-¿Adónde he de ir? -se defendía la aparición-. Cualquiera diría
que estoy donde no debo. Todas las
fragas tienen un fantasma, como tienen también un ladrón. Tú eres de Armental y
acaso no lo sepas, pero antes que yo hubo aquí muchos aparecidos.
-¿Por qué no te presentas a un pariente?
-No nos llevamos bien.
Malvís tocó otra cuerda.
-¡Pudiendo ir a todas partes, Cotovelo,
como puedes tú; pudiendo ver la capital, o ir a Santiago o conocer Madrid,
hombre, donde tanto hay que ver .. ! Lo mismo encontrarías allí que aquí el
cristiano que buscas para ese servicio, o acaso mejor allí, y a la vez te
distraías algo.
Pero Fiz meneaba obstinadamente la cabeza,
en la que sostenía la luz espectral.
-Es el cariño al rueiro. Malvís; aquí nací
y aquí viví Y nada me interesa como esto. En otros sitios no conozco a nadie.
No me voy.
-Pues fastidiar, bien me fastidias
-terminaba Fendetestas después de cada una de sus inútiles tentativas de
convencimiento.
Cierta noche, sentados sobre el pico más
alto de las rocas, vieron marchar por la negra lejanía una serie de puntitos de
luz que avanzaban de oriente a occidente, uno tras otro, conservando siempre
una distancia igual entre sí.
Fendetestas se levantó sobresaltado.
-Así Dios me salve como es la Santa
Compaña.
-Es -asintió el fantasma naturalmente, sin
inmutarse.
-Viene hacia aquí.
-No. Va hacia el mar.
Xan de Malvís volvió a sentarse. Acababa de
ocurrírsele una idea.
-¿Es cierto que no hay obstáculo para ella,
que sigue siempre en derechura, sobre los montes y sobre los barrancos y sobre
el agua ...?
-Sí.
-¿Y hasta podrá dar la vuelta al mundo?
El fantasma alzó los hombros con desdén.
-Claro que puede.
-Pues si ésos van hacia el mar -siguió
intencionadamente Fendetestas-, todo por ahí, siguiendo en línea recta, a donde
llegarán no es otro sitio que las Américas. Por ahí se van también los vapores.
El espectro calló.
-Ahora es la zafra en Cuba -continuó
Malvís-. Buena ocasión de ver aquello. Se trabajará de firme en los campos de
caña y habrá allí muchos hombres ganando buenos jornales. No digo yo que
quisiera ser uno de ellos, pero me gustaría verlo si pudiese y no me hicieran
pagar el viaje.
-Sí, Malvís -reconoció el ánima en pena,
con una rara excitación-. Debe de ser un buen espectáculo.
-Sobre todo, verlo, Cotoveliño; haber
estado allí... Porque, mira, no haber ido a San Andrés de Teixido..., bueno....
no está bien; pero hay mucha gente que no fue y no siente verguenza. Pero...
ser de la tierra y no conocer América, Cotovelo... No poder contar nunca:
«Cuando yo estuve en Cienfuegos ... ». Los pobres que nunca logramos ir, no
somos nadie. Ahí tienes unos compañeros tuyos que van a allá. ¿Qué te iban a
decir si te unieses a ellos? Seguramente...
Pero no hizo falta que continuase. El
secular afán migratorio, reforzado por el también secular afán de no pagar el
pasaje, habló en el alma del campesino difunto. Erguido, lúgubre, el fantasma
de Fiz Cotovelo se alejaba como empujado por el viento, hacia la negra lejanía.
Y pronto hubo una luz más entre las luces
de la Santa Compaña.
Fendetestas la vio, persignóse y lanzó un
suspiro alivio.
Wenceslao Fernández Flórez, El Bosque Animado