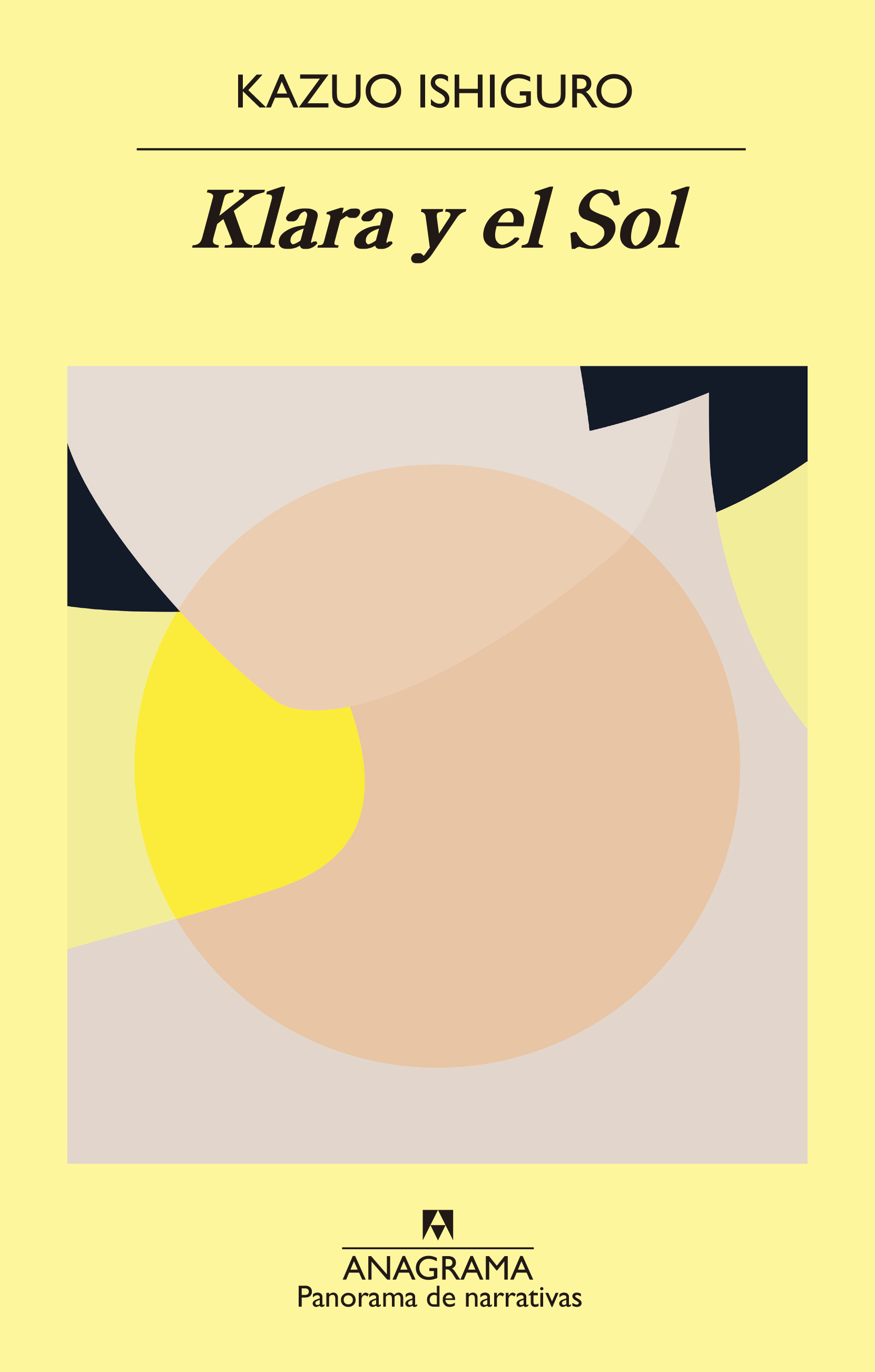Volvía yo a
casa desde el quinto pino, una oscura madrugada de invierno, a eso de las tres,
y mi camino me llevó por una zona de la ciudad donde no había literalmente nada
más que farolas. Calle tras calle, y todo el mundo durmiendo. Calle tras calle,
decía, y las farolas iluminadas como si fuera a pasar una procesión, aunque
todo estaba desierto como una iglesia. Bueno, pues me sumí en ese estado en el
que uno escucha y escucha y empieza a tener ganas de encontrarse con un
policía. De repente vi dos figuras: la de un hombre pequeño que andaba con
mucho brío y la de una niña de unos ocho o diez años que corría con todas sus
fuerzas por una calle transversal. Pues bien, amigo mío, al llegar a la esquina
chocaron el uno con la otra, como es lógico. Y aquí viene la parte horrorosa, y
es que el hombre, después de arrollarla, la pisoteó, sin inmutarse, y la dejó
gritando en el suelo. Así contado no parece nada, pero verlo fue espeluznante.
Más que un hombre parecía un Juggernaut. Di la voz de alarma, salí corriendo,
agarré del cuello a mi caballero y lo llevé de nuevo donde la niña seguía
gritando, para entonces rodeada de un buen grupo de personas. El desconocido
estaba completamente tranquilo y no opuso resistencia, pero me dirigió una
mirada terrorífica y me puse a sudar a chorros. Resultó que aquellas personas
eran la familia de la niña, y poco después llegó el médico al que habían
avisado. Bueno, la niña no había sufrido daños graves, aparte del susto, según
el matasanos. Y quizá creas que ahí acabó todo, pero no fue así. Se dio una
curiosa circunstancia. El caballero me había parecido repugnante a simple
vista. Y lo mismo le ocurrió a la familia de la niña, como es natural. Pero fue
la reacción del médico lo que me llamó la atención. Era el clásico curalotodo
normal y corriente, de edad y aspecto indefinidos, con marcado acento de
Edimburgo y la misma sensibilidad que un trozo de madera. Era como cualquiera
de nosotros, pero cada vez que miraba a mi prisionero, veía yo que el matasanos
se ponía enfermo y blanco, de las ganas de matarlo que tenía. Cada uno de
nosotros sabía lo que pensaba el otro, pero, como matarlo era impensable,
hicimos cuanto pudimos dadas las circunstancias. Amenazamos al individuo con
organizar un escándalo capaz de arrastrar su nombre por el fango de punta a
punta de Londres. Le dijimos que, si aún conservaba alguna amistad o algún prestigio,
ya nos encargaríamos nosotros de que los perdiera. Y, a la vez que le poníamos
de vuelta y media, hacíamos lo posible por tranquilizar a las mujeres, que
querían atacarlo como arpías. En la vida había visto yo un círculo de rostros más
llenos de odio, y en su centro aquel hombre, con una especie de frialdad honda
y despectiva (aunque se le veía también asustado), pero sobrellevando la
situación como un verdadero Satán.
»—Si lo que
quieren es sacar partido de este accidente —dijo—, naturalmente me tienen en
sus manos. Un caballero siempre procura evitar el escándalo. Díganme cuánto
quieren.
»Así que le apretamos las tuercas hasta que le sacamos cien libras para la familia de la niña. Era evidente que no le hacía ninguna gracia, pero vio que podíamos hacerle daño y terminó por acceder. Lo siguiente era darnos el dinero. Y ¿qué crees que hizo entonces? Pues nos llevó precisamente a esa puerta: sacó una llave, entró y salió poco después con diez libras en monedas de oro y un cheque extendido contra la banca Coutts, por valor de la cantidad restante, al portador y firmado con un nombre que no puedo decir, aun cuando esta sea una de las claves de mi historia, porque se trata de un personaje muy conocido y frecuente en los medios impresos. La cifra era alta, pero la firma, si es que era auténtica, valía mucho más. Me tomé la libertad de señalar al caballero en cuestión que todo aquel asunto me parecía sospechoso y que un hombre, en la vida real, no entra por la puerta de un sótano a las cuatro de la madrugada y sale con un cheque que lleva estampado el nombre de otro por un valor cercano a las cien libras. Pero se mostró de lo más tranquilo y desdeñoso.
»—No se
preocupen —dijo—. Me quedaré con ustedes hasta que abran los bancos y yo mismo
cobraré el cheque.
»Conque nos
marchamos los cuatro: el médico, el padre de la niña, nuestro amigo y yo, y
pasamos lo que quedaba de la noche en mis habitaciones. Ya de día, después de
desayunar, fuimos todos al banco. Yo mismo entregué el cheque diciendo que
tenía fundadas razones para creer que era falso. Ni muchísimo menos. El cheque
era auténtico.
»Es una historia
sin pies ni cabeza. Porque mi hombre era un tipejo con el que nadie querría
relacionarse, un hombre en verdad muy dañino, mientras que quien había
extendido el cheque es un dechado de virtudes, famoso además, y (para colmo de
males) una de esas personas que se dedican a hacer lo que llaman el bien. Un
chantaje, me figuro; un hombre honrado obligado a pagar por algún desliz
cometido en su juventud. (…)
»El caballero que arrolló a la niña se llamaba Hyde. No es fácil describirlo. Hay algo raro en su apariencia, algo desagradable, algo directamente detestable. Nunca he visto un hombre que me pareciera tan repulsivo, y, al mismo tiempo, no sé por qué. Debe de tener alguna deformidad. Da la sensación de que tiene alguna deformidad, pero no sabría decir cuál. Tiene un aspecto muy extraño y al mismo tiempo en realidad no puedo señalar nada que se salga de lo normal. No, señor. No veo por dónde cogerlo. No puedo describirlo. Y no es por falta de memoria, pues te aseguro que ahora mismo lo estoy viendo.
Robert Louis Stevenson, El Doctor Jeckyll y
Mister Hyde





.jpg&tipo=F)


.jpg/1200px-Leonardo_da_Vinci_-_Mona_Lisa_(Louvre%2C_Paris).jpg)


%20-%20(MeisterDrucke-94999).jpg)
.jpg)
.jpg/300px-La_Barque_de_Dante_(Delacroix_3820).jpg)