Fue
particularmente lamentable para la señora de Christopher Molesworth tener
ladrones la noche del domingo de lo que fue, quizá, el triunfante fin de semana
que coronaba su carrera de anfitriona.
Como
anfitriona, la señora Molesworth era una experta. Elegía a sus invitados con
escrupulosa discriminación, despreciándolo todo excepto lo más raro. La simple
notoriedad no era un pasaporte para acudir a Molesworth Court.
Tampoco la
simple amistad conseguía muchas migas de la mesa de los Molesworth, aunque la
habilidad para complacer y representar la pieza de uno tendría posibilidades de
lograr una cama cuando la celebridad del momento prometiera ser monótona,
incómoda y probablemente aburrida.
Así fue como
el joven Petterboy llegó a estar allí en el gran fin de semana. Era
diplomático, presentable, abstemio casi lo suficiente para ser absolutamente
digno de confianza, incluso al final de la velada, y hablaba un poco de chino.
Esto último
apenas le había servido de nada hasta entonces, salvo con las chicas muy
jóvenes en las fiestas, que aliviaban su incomodidad por no tener conversación
persuadiéndole de que les dijera cómo se pedía que bajaran el equipaje a tierra
en Hong Kong, o cómo se pedía para ir al cuarto de baño en un hotel de Pekín.
Sin embargo,
en esa ocasión su habilidad le resultó realmente útil, ya que le hizo conseguir
una invitación a la más grandiosa fiesta de fin de semana organizada por la
señora Molesworth.
Esta fiesta
era tan selecta, que sólo asistían a ella seis personas. Estaban los propios
Molesworth; Christopher Molesworth era diputado, cazaba a caballo y apoyaba a
su esposa igual que un marco negro decente apoya a un cuadro de colores.
Después estaba
el propio Petterboy, los hermanos Feison, que parecían muy sosegados y sólo
hablaban si era necesario, y finalmente el invitado de todos los tiempos, la
joya de una magnífica colección, la pieza de la vida: el doctor Koo Fin, el
científico chino; el doctor Koo Fin, el Einstein del este, el hombre de la
Teoría. Después de abandonar su Pekín natal, sólo había salido de su casa de
Nueva Inglaterra en una ocasión memorable, cuando dio una conferencia en
Washington ante un público que era incapaz de comprender una sola palabra. Sus
palabras eran traducidas, pero como se referían a altas matemáticas, esa tarea
era comparativamente sencilla.
La señora
Molesworth tenía todas las razones del mundo para felicitarse por su captura.
«El Einstein chino», como le apodaban los periódicos, no era una persona
sociable. Su timidez era proverbial, igual que su desagrado y desconfianza
hacia las mujeres. Esta última fobia es lo que explicaba la ausencia de
feminidad en la fiesta de la señora Molesworth. Su propia presencia era
inevitable, por supuesto, pero vestía su traje más serio e hizo el juramento
mental de hablar sólo lo necesario. Es muy posible que de haber podido cambiar
de sexo, la señora Molesworth lo hubiera hecho para aquel fin de semana solo.
Había conocido
al sabio en una cena muy selecta después de la única conferencia que él dio en
Londres. Era la misma conferencia que había sumido a Washington en un estado de
perplejidad. Desde que había llegado, el doctor Koo Fin había sido fotografiado
más a menudo que cualquier estrella de cine. Su nombre y su redondo rostro
chino eran más conocidos que los de los protagonistas de la última cause
célebre, y los cómicos de televisión ya aludían a su gran teoría de la
objetividad en sus programas.
Aparte de esta
única conferencia, sin embargo, y la cena que le ofrecieron después, no había
sido visto en ningún otro sitio salvo en su suite, celosamente protegida, del
hotel.
Cómo consiguió
la señora Molesworth ser invitada a esa cena, y cómo, una vez allí, persuadió
al sabio de que consintiera en visitar Molesworth Court, es uno de esos
pequeños milagros que a veces se producen. Sus enemigos hicieron muchas
conjeturas indignas, pero, como los profesores universitarios encargados del
acto en aquella ocasión no era muy probable que se hubieran dejado sobornar por
dinero o amor, seguramente la señora Molesworth movió la montaña sólo mediante
la fe en sí misma.
La cámara de
invitados preparada para el doctor Koo Fin era la tercera habitación del ala
oeste. Esta monstruosidad arquitectónica contenía cuatro dormitorios, provistos
cada uno de ellos con puertas vidrieras que daban a la misma terraza.
El joven
Petterboy ocupaba la habitación del final del pasillo. Era una de las mejores
de la casa, en realidad, pero no tenía cuarto de baño anexo, ya que éste había
sido convertido por la señora Molesworth, que tenía la segunda cámara, en una
gigantesca prensa para ropa. Al fin y al cabo, como dijo ella, era su casa.
El doctor Koo
Fin llegó el sábado en tren, como una persona de inferior categoría. Estrechó
la mano a la señora Molesworth, a Christopher, al joven Petterboy y a los
Feison como si compartiera su inteligencia, y les sonrió de ese modo blando,
absolutamente demasiado chino.
Desde el
principio fue un éxito tremendo. Comió poco, bebió menos, no habló sino que
asentía apreciativamente al chino titubeante del joven Petterboy, y gruñó una o
dos veces, de la manera más encantadora, cuando alguien sin darse cuenta se
dirigió a él en inglés. En conjunto, era la idea que la señora Molesworth tenía
de un invitado perfecto.
El domingo por
la mañana, la señora Molesworth recibió un cumplido de él, y en un breve
destello se vio a sí misma como la mujer más comentada en las fiestas de la
semana próxima.
El encantador
incidente se produjo poco antes del almuerzo. El sabio se encontraba en el
césped y se levantó de pronto de la silla; y, ante la mirada sobrecogida de
todo el grupo, ansioso por no perderse nada del incidente para poder contarlo
después, se dirigió con pasos decididos al macizo de flores más cercano,
pisoteando violetas y coronas de rey con el desprecio del visionario por los
obstáculos físicos, cortó una enorme rosa de la variedad favorita de
Christopher, volvió triunfante sobre sus pasos y la dejó sobre el regazo de la
señora Molesworth.
Luego,
mientras ella permanecía en éxtasis, él volvió en silencio a su asiento y se la
quedó mirando con aire afable. Por primera vez en su vida, la señora Molesworth
estaba realmente emocionada. Eso dijo después a numerosas personas.
Sin embargo,
el sábado por la noche hubo ladrones. Fue asquerosamente inoportuno. La señora
Molesworth poseía un destacado juego de brillantes, dos juegos de pendientes,
un brazalete y cinco anillos, todo montado en platino, que guardaba en una caja
de caudales de pared, debajo de un cuadro de su dormitorio. El sábado por la
noche, después del incidente de la rosa, abandonó el programa de autoanulación
y bajó a cenar con todas sus pinturas de guerra. Los Molesworth siempre se
vestían de gala el domingo, y ella, sin lugar a dudas, tenía un aspecto
devastadoramente femenino, toda en azul pálido y diamantes.
Fue la velada
más satisfactoria de las dos. El sabio demostró poseer un gran talento para
hacer castillos de naipes, y también interpretaba ejercicios de cinco dedos en
el piano. La gran sencillez de aquel hombre jamás había estado mejor exhibida.
Finalmente, deslumbrados, honrados y felices, los miembros del grupo se fueron
a la cama.
La señora
Molesworth se quitó las joyas y las metió en la caja fuerte, pero desgraciadamente
no la cerró enseguida. Descubrió que se le había caído un pendiente, y bajó a
buscarlo al salón. Cuando por fin volvió con él, la caja fuerte se hallaba
vacía. En verdad fue muy inoportuno, y el ingenioso Christopher, llamado
enseguida a su habitación del ala principal, confesó encontrarse en un apuro.
Los criados, a
los que se despertó con discreción, dijeron en susurros que no habían oído nada
y dieron coartadas intachables. Quedaban los invitados. La señora Molesworth
lloraba. Que una cosa semejante ocurriera era ya algo terrible, pero que
ocurriera en aquella ocasión era más de lo que ella podía soportar. En una cosa
coincidieron ella y Christopher: el sabio jamás debía adivinar… jamás debía
soñar…
Quedaban los
Feison y el infortunado joven Petterboy. Los Feison fueron eliminados casi
enseguida. Era evidente que el ladrón había entrado por la ventana, pues el
cierre de la ventana de la habitación de la señora Molesworth estaba roto; por
lo tanto, si alguno de los Feison hubiera salido de su habitación, habría
tenido que pasar por delante de la del sabio, que dormía con la ventana abierta
de par en par. O sea que sólo estaba el joven Petterboy. Parecía muy evidente.
Por fin, tras
muchas consultas, Christopher fue a hablar con él de hombre a hombre, y regresó
al cabo de quince minutos acalorado y nada comunicativo.
La señora
Molesworth se secó los ojos, se puso su bata más nueva, y, sin hacer caso de
sus temores y las objeciones de su esposo, fue a hablar con el joven Petterboy
como una madre. El pobre joven Petterboy dejó de reírse de ella al cabo de diez
minutos, se encolerizó de repente y pidió que también se preguntara al sabio si
había «oído algo». Luego, se olvidó completamente de los buenos modales y
sugirió con toda vulgaridad que avisaran a la policía.
La señora
Molesworth casi perdió la cabeza, se recuperó a tiempo, se disculpó por la
insinuación y volvió desconsolada a su dormitorio.
La noche
transcurrió de un modo horrible.
Por la mañana,
el pobre joven Petterboy acorraló a su anfitriona y repitió la petición de la
noche anterior. Pero el sabio partía hacia las once y doce minutos y la señora
Molesworth iba a acompañarle a la estación en coche. En aquel momento, los
diamantes le parecían relativamente poco importantes a Elvira Molesworth, que
había heredado la fortuna Cribbage un año antes. Besó al pobre joven Petterboy
y le dijo que en realidad no importaba, y ¿no habían disfrutado de un
maravilloso fin de semana? Y que el joven debía volver en otra ocasión, pronto.
Los Feison se
despidieron del sabio, y, como la señora Molesworth iba con él, también se despidieron
de ella. Una vez cumplidas todas las formalidades, parecía que no tenía sentido
quedarse, y Christopher les vio partir en su coche, mientras el pobre joven
Petterboy encabezaba la marcha con el suyo.
Cuando se
hallaba aún de pie en el césped, saludando con la mano algo someramente a los
que se marchaban, llegó el correo. Una carta para su esposa ostentaba el blasón
del hotel del doctor, y Christopher, con una de esas intuiciones que le hacían
ser tan buen esposo, la abrió.
Era muy breve,
pero dadas las circunstancias, maravillosamente instructiva:
Distinguida señora:
Al repasar los memorandos del
doctor Koo Fin veo con horror que prometió visitarles este fin de semana. Sé
que perdonarán al doctor Koo Fin cuando sepan que él nunca participa en actos sociales.
Como usted sabe, su arduo trabajo le ocupa el tiempo entero. Sé que es
inexcusable por mi parte no habérselo comunicado antes, pero hace sólo un
momento que he descubierto que el doctor se comprometió.
Espero que su ausencia no le haya
puesto a usted en ningún apuro, y que perdonará este atroz desliz.
Con todas mis disculpas, señora,
la saludo atentamente,
Lo Pei Fu
Secretario
P.D. El doctor habría escrito él
mismo, pero, como sabe usted, su inglés no es muy bueno. Me ruega que le dé
recuerdos y espera que le perdone.
Cuando
Christopher levantó los ojos de la nota, su esposa regresó. Detuvo el coche en
el sendero y cruzó corriendo el césped hacia él.
—¡Querido, qué
maravilla! —dijo, arrojándose a sus brazos con un abandono que no le mostraba
con frecuencia—. ¿Qué hay en el correo? —preguntó, soltándose.
Christopher se
metió la carta que había estado leyendo en el bolsillo con discreción y
habilidad.
—Nada, cariño
—dijo galante—. Nada en absoluto. —Era extremadamente afectuoso con su esposa.
La señora
Molesworth frunció su blanca frente.
—Querido
—dijo—, respecto a mis joyas… ¿no ha sido odioso que sucediera una cosa así
cuando ese dulce anciano se encontraba aquí? ¿Qué haremos?
Christopher la
cogió del brazo.
—Creo, querida
—dijo con firmeza— que será mejor que me lo dejes a mí. No debemos armar un
escándalo.
—¡Oh, no!
—exclamó ella, abriendo los ojos alarmada—. No, eso lo estropearía todo.
*******************
En un
compartimiento de primera del tren de Londres, el anciano chino se inclinó
sobre la variada colección de joyas que se encontraban en un gran pañuelo de
seda sobre sus rodillas. Sonrió como un niño, con blandura y levemente
maravillado. Al cabo de un rato, dobló el pañuelo sobre su tesoro y se metió el
paquete en el bolsillo del pecho.
Entonces se
recostó en el asiento tapizado y miró por la ventanilla. El paisaje verde y
ondulante era agradable. Los campos estaban bien cuidados y labrados. El cielo
era azul, la luz del sol, hermosa. Era una tierra hermosa.
Suspiró y se
maravilló de que pudiera ser el hogar de una raza de bárbaros cultos para los
que, mientras la altura, el peso y la edad fueran relativamente los mismos,
todos los chinos eran iguales.
Margery Allingham


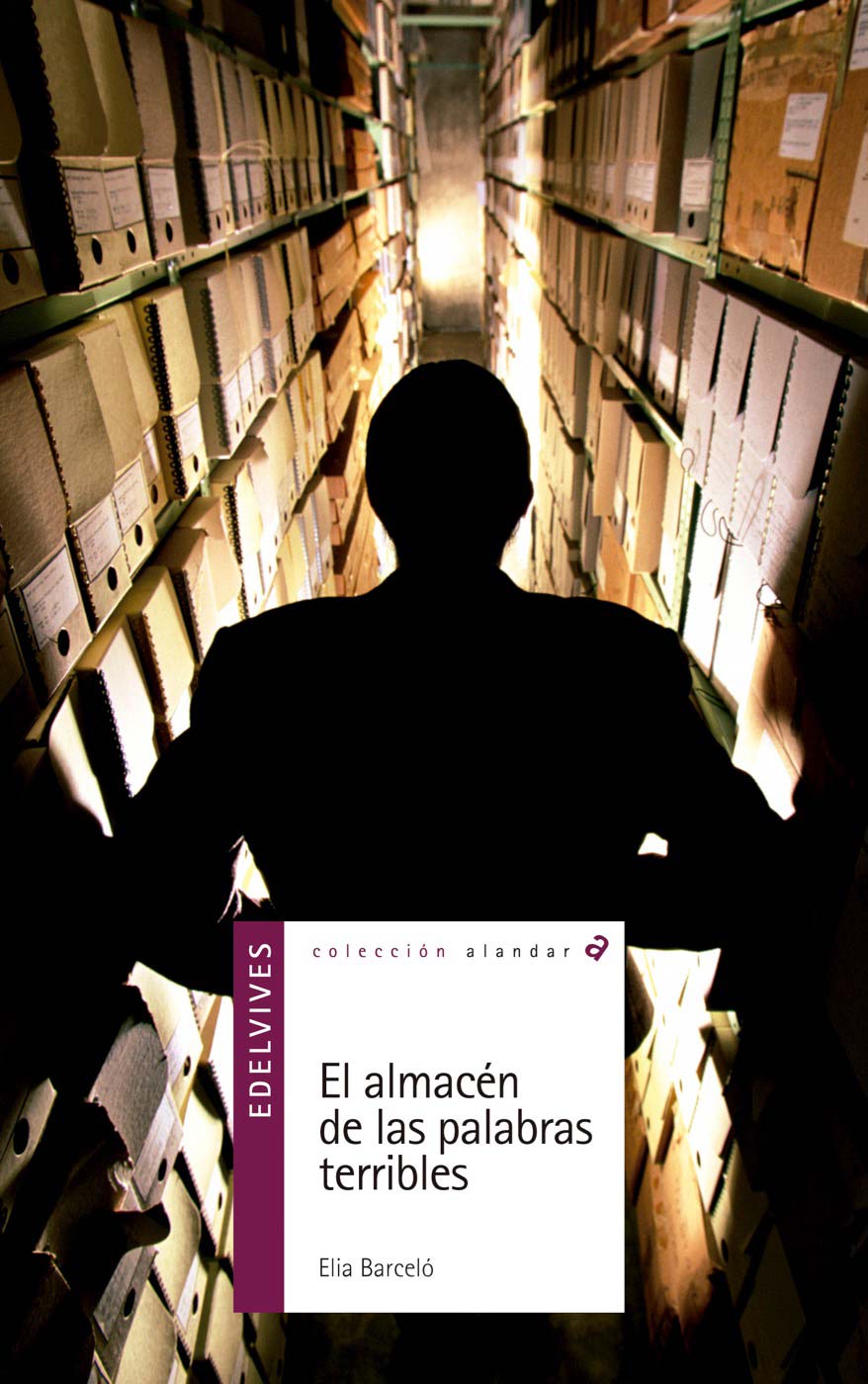


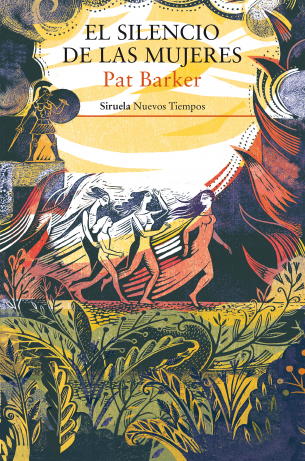

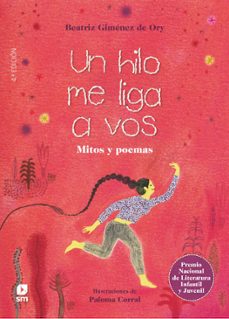




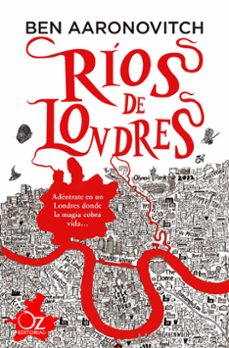

/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/prisa/MQPCVBGA27GARD2PXFKO7JET7I.jpg)