Al minuto
estábamos dejando atrás la que llaman la Puerta de la América Española,
dirigiéndonos hacia el Paseo de Coches, la gran avenida asfaltada del Retiro. A
esa hora todos los accesos al parque continuaban abiertos. Debía de ser poco
antes de medianoche. El calor seguía apretando con fuerza y una despreocupada
turbamulta de noctámbulos atravesaba sus puertas con la intención de disfrutar
los últimos gramos de frescor de sus jardines. Mientras nos alejábamos de
ellos, Paula rompió su intrigante silencio con algunas parcas explicaciones.
Que si los vehículos de motor habían circulado hasta hacía treinta años por el
interior del recinto, que si el Retiro tenía fama de hechizado desde que el
conde duque de Olivares lo mandó construir en el siglo XVII para distraer al
rey Felipe IV, que si albergaba la única estatua pública dedicada a Lucifer de
toda Europa... Ella caminaba a mi lado, sin prisa, enigmática, como si nunca le
hubiera mencionado lo del tatuaje y ajena a la oscuridad que se iba cerniendo
sobre nosotros a medida que nos adentrábamos por senderos de tierra batida.
—Este lugar es
magnífico. Y hoy tenemos luna llena —observó al llegar al primer claro.
El gran bosque
urbano de Madrid estaba en calma absoluta. El chuf-chuf secuencial de los
aspersores iba despertando a nuestro paso un agradable aroma a tierra mojada.
Inquieto, perdí la mirada en la oscura vegetación que empezaba a envolvernos
conforme me preguntaba si Paula Esteve, cual Esfinge ante Edipo, no estaría
poniéndome a prueba.
—¿Adónde me
llevas? —dije al fin con cierta curiosidad, mientras perdía de vista las luces
de los edificios cercanos al parque.
—Shhh. ¡Es un
secreto!
Pau susurró
aquello llevándose el dedo índice a la boca (...)
Sin añadir una
palabra más, Paula, ufana, tiró de mí en paralelo a la calle Menéndez Pelayo,
rumbo a su cruce con O’Donnell. Sentir su mano en mi brazo me gustó más de lo
que estaba dispuesto a reconocer. El lugar al que me condujo no parecía
esconder nada de interés. Caminamos hacia un rincón desprovisto de encanto. Un
esquinazo casi vacío —sin lagos, palacios de cristal o pavos reales en
libertad— por el que ya había deambulado el día anterior, interrumpido tan sólo
por un túmulo cuya única función parecía ser la de marcar el final del recinto.
De hecho, pensé que me iba a sacar otra vez a la calle, tal vez de regreso a la
casa de doña Victoria. Pero no lo hizo. Se detuvo junto a una especie de pagoda
de paredes ocres que surgía en mitad de un estanque y allí, cerca de unos patos
que dormitaban sobre el césped, anunció al fin algo que me sonó aún más extraño
que todo lo que había dicho hasta entonces:
—Aquí es
—susurró, inspeccionando el lugar, con un gesto indescifrable en el rostro—. Te
presento nuestro secreto, listillo.
Si un minuto
antes me había quedado atónito, en ese instante debí de parecerle un completo
idiota. Eché un vistazo alrededor para estar seguro de que no había pasado nada
por alto. Lo que el resplandor amarillento de las farolas me permitía adivinar
no era más que un cruce de caminos que conducía a un arco de piedra exento,
casi hundido en medio de la nada, y a un sendero fuera del Retiro.
—Es eso, David
—insistió Paula, mirando al frente, a ninguna parte.
Pero yo,
tozudo, seguía sin comprender.
Me cogió
entonces por los hombros y como si fuera un niño me volvió hacia el
promontorio.
—¿Eso?
Llamar
«montaña» a aquel mogote era una evidente exageración. Forzando la mirada a través
de la penumbra distinguí dos pequeñas esfinges de caliza que flanqueaban un
murete de piedra. Era lo único notable de un lugar que debió de conocer tiempos
mejores. En conjunto se trataba de un paraje destartalado, sin gracia, como si
llevara siglos sin que ningún jardinero se hubiera dignado a desbrozar los
matojos que ahora lo ahogaban (...)
—No llega a
doscientos, es cierto. Esta colina se levantó en tiempos del rey Fernando VII
como parte de su programa decorativo del parque. No fue la mejor época de
España. Después de que las tropas de Napoleón destrozasen el Retiro, dinamitado
y perforado por todas partes, el rey quiso restaurarlo. El lugar era de su
propiedad, y esta colina, su capricho favorito.
—¿Capricho?
Más bien excentricidad.
—Bueno, así llamaban
a las edificaciones que surgieron a raíz de aquella reconstrucción. Piensa que
después de la guerra contra los franceses el país estaba en quiebra. La gente
pasaba hambre. Pero Fernando VII, ya ves, prefería esconderse de tanta miseria
levantando jardines. Quedan pocos de estos caprichos en pie: la Casita del
Príncipe de ahí atrás —dijo señalando la pagoda—, la Casa de Vacas o la que
llaman la Fuente Egipcia, un templete bastante feo, por cierto.
—Esto tampoco
es que sea una belleza...
—Quizá ahora no
te lo parezca, pero para el monarca la montaña fue el lugar más especial de
todos. Era el corazón de lo que entonces se llamaban los Jardines Reservados.
Javier Sierra, El Fuego Invisible
PREMIO PLANETA 2017







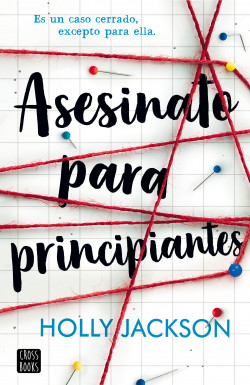

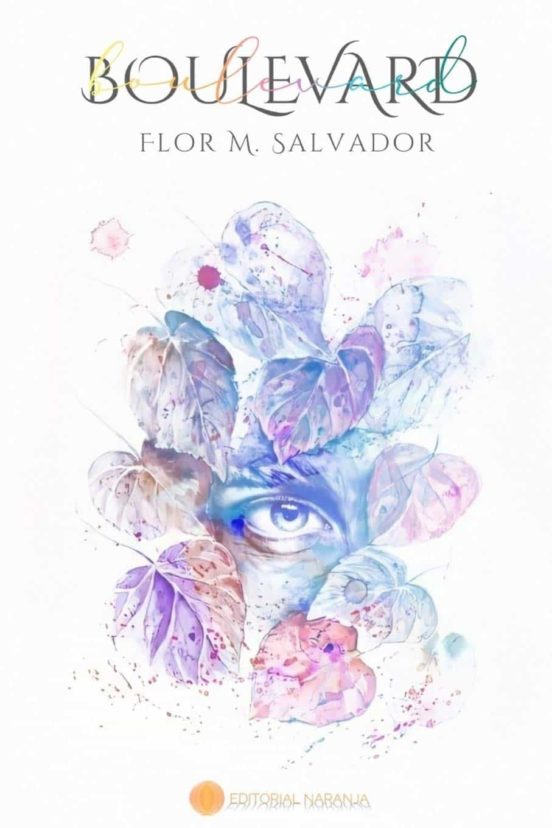


.jpg)




