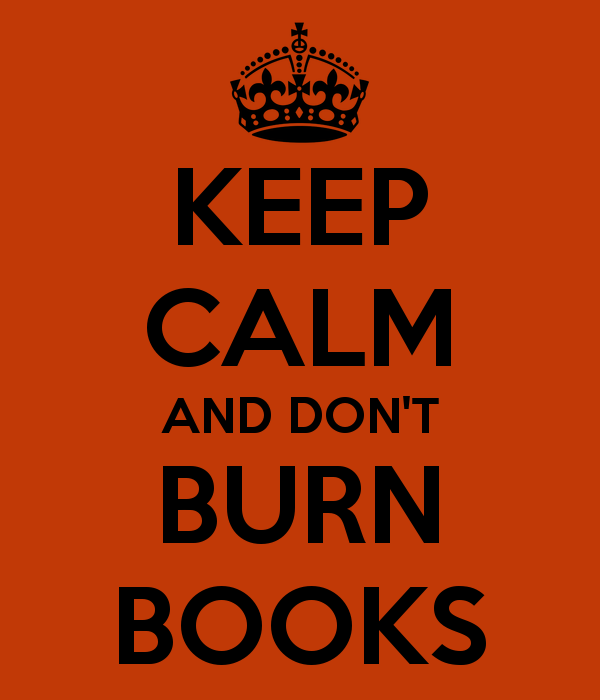A la
memoria de Lovecraft, escritor de "science fiction”,
que
murió perseguido por los seres invisibles.
El resorte se disparó, hizo un ruido leve
y, lentamente, bajó el disco. Hubo una pausa. Algo, como una corriente de aire
casi imperceptible, fue aumentando en intensidad. Entreabrió una puerta y
descendió por unos escalones que daban a un patio interior. Tropezó con algo
sólido y opaco y blasfemó en voz baja. Luego se dirigió a un breve pasadizo, al
otro lado del patio, y se arremolinó. Ahora se oía la música alejada, sorda,
filtrada. Era una noche silenciosa y tranquila, de gran suavidad, con el aroma
de la primavera cayendo desde los árboles.
Desapareció la magia de la boca con las
pequeñas placas de la sífilis en labios y paladar. Había unas bombillas rojas y
verdes en cuyo interior se podía ver perfectamente la imagen de su rostro con
un rictJs de ironía amarga y desilusionada. Ironía nacida de la desesperación y
de la muerte, más allá de las cuales sólo débiles ráfagas de aire descansan en
el interior de los sepulcros abandonados, llenos de ceniza o de agua pútrida, o
en la caja de resonancia de los pianos Chassaigne, modelo 1906, esperando la
aparición del conducto sutilísimo que los ha de unir, con unas cuantas palabras
no pronunciadas, a la oreja del caballero momificado o de la dama solitaria.
Gastadas formas de vida o de muerte, de nacimiento mecánico o un dolor
visceral, de v6mitos que se suceden, implacables (o que, por lo menos,
atormentan con la agonía del espasmo que ha de venir y que siempre, siempre
desemboca en una especie de abismo y en sudor y en cabellos pegajosos), y de
grititos histéricos y de dientes que se desmoronan y que la lengua palpa
voluminosos y febricitantes.
No era eso. Sólo la gélida quemadura de un
thoulú, de uno de aquellos seres amorfos y terribles que ya había descrito
minuciosamente, en el siglo XII, el árabe Al-Buruyu en su tratado Los que
vigilan. La evidencia de las cosas surgía de improviso con mil y un
significados aterradores y alusivos. No había forma humana para conjurar lo
inevitable, para alejar el dogal que ceniría al elegido, quien, por un impulso
misterioso, sería arrastrado al sacrificio, a la aniquilación de la propia
personalidad, y se convertiría en una cosa horrible y sin nombre, abominable
concepción esta, fruto de una boda del cielo y el infierno. No podían tener
otro sentido la aparición de signos en todas las habitaciones de la casa y
aquellos restos de organismos extraños hallados una mañana en el patio, que se
habían volatilizado misteriosamente al cabo de una hora. El magisterio de
Al-Buruyu se presentaba como una fuerza maléfica que se anticipaba a los siglos
como un ojo impasible y escrutador, dotada de una voz caligráfica y cabalística
que iba avanzando como una carcajada por la noche, sobre la nieve surcada de
huellas deformes y de misteriosas desapariciones, de alaridos alucinantes junto
a las rejas de los manicomios.
Se oyó el claxon de un coche. La presencia
se inquietó y hubo como una distensión. Murmuró unos sonidos ininteligibles y
apenas una leve fosforescencia se insinuó en el-fondo del pasadizo, entre
inmundicias y botellas de licor vacías. Se encendió la luz en una ventana
próxima y poco después se apagó. Fuera, respiraba la primavera.
El tiempo se acumulaba en el cerebro y en
la sangre, en pliegues suavísimos y turbadores en los que aparecía la claridad
solar. Había costras y una materia rugosa, surcada por grietas de dirección
dubitativa, que parecía calcinada por un contacto satánico o sordamente
enfurecido. O bien una superficie enharinada con polvos de arroz, bajo la cual
palpitaban, vívidas y sensibles, amplias llagas purulentas, como bocas
martirizadas y ocultas, como flores monstruosas y sonámbulas que, de pronto, se
hinchasen y creciesen, estirando su íntima estructura hacia formas propias de
un delirio febril. Era demasiado tarde para el antídoto, la svástica invertida
de plata que habría de poner ecos de cantos litúrgicos en la huida de la estepa
y en la llegada de la savia vivificante. El vuelo de las hojas era un vuelo de
bronces, enlutado y solemne, sobre la tierra árida y espectral. Apenas podían
entreverse, con un esfuerzo supremo, la risa de un niño vestido de marinero,
casi velada por el dolor, o la triste tenacidad del hombre que medita hasta
altas horas de la noche, contemplada ahora bajo el peso de una lágrima, o la
inútil trenza perfumada que era como aire para una mirada que alimentaba al
deseo. La carne había empezado a corromperse, aún en presencia de la vida, y
exhalaba una pestilencia indefinible que lo impregnaba todo. Lentamente se
inició el éxodo, e incluso la araña, con su perezosa pero terrible seguridad,
abanoonó el nido de su vida feliz. Entreveía lecturas de íncubos, fórmulas
mágicas de la muerte y el diablo, rebasado ya todo vestigio de razón, y se veía
hojear la Dissertation sur les apparitions des anges, des démons et des esprits
et sur les revenants et vampires, del monje Calmet, que corroboraba la fría
certeza de Al-Buruyu. Ya Angela Foligno había revelado al comentarista que, al
principio, non est in me membrum quod non
sit percussum, tortum et poenatum a daemonibus, et semper sum infirma, et
semper stupefacta, et plena doloribus in ómnibus membris vivis. También
había un flotar sobre la realidad, un ir a la deriva en paisajes inexistentes
de algas mortecinas que se crispaban, airadas y amenazadoras, al más leve
contacto; y el manubrio de los organillos giraba vertiginosamente en el
interior del cráneo, con un insufrible alboroto de timbres y altavoces enloquecidos
que callaban después en un angustioso silencio de tumba.
Se alisó el cabello con la mano, morosa y
maquinalmente. Bebía con delectación, y en breves sorbos, una copa de auténtico
scotch Forrester y se encontraba, seguramente, a diez millas de la costa y en
una tormenta de todos los demonios. Rióse una rubia con la risa provocativa de
Jane Russell y se le acercó desde la barra. Llevaba la boca pintada de rojo
intenso, de color sangre toro, y un jersey ceñido que destacaba su busto con
violencia. Le acarició la mejilla y le murmuró unas palabras cariñosas,
acercando su cara hasta casi rozarle. La atmósfera era densa y turbia por el
humo del tabaco y algunos invitados se habían quitado la americana. Otra
muchacha, que movía las ancas como una estrella de Holly vood, cantaba como en
éxtasis, con una lánguida sensualidad que se pegaba a la epidermis.
Pensaba que no le volvería a ver. De
pronto, se le ocurrió reír ante aquel niño vestido de marinero, pasado de moda
y ridículo. Lo asoció a muchas otras cosas, como a un banderín de hockey
clavado bien tenso en alguna pared, o una fotografía desteñida que perpetuaba
unas caras ausentes en una nebulosa excursión a Bañolas, un día de mucho frío,
o a un pequeño bar del Paseo de Gracia, mucho después, cuando ya ella preparaba
el trousseau de novia y le regalaba corbatas el día de su santo.
La cantante agradeció los aplausos con una
sonrisa. La gente intentaba ahora bailar, excepto un grupito que bebía y
conversaba con el barman y con la muchacha que acababa de terminar su número.
Reinaba una media luz sucia y gastada.
Penetrado por la sombras, detrás del gran
monumento a Napoleón, detrás de las campanas de los tranvías, bajo los burdeles
de todas las ciudades del mundo, necesitaba ahora, en su último momento de lucidez,
buscar la luz, engañar a aquella presencia, acercarla fuese como fuese, si era
menester, a la luz clara y purificadora, a esa luz que a veces rasgaba las
tinieblas. Tenía que haber luz en algún lado. A él le parecía que así tenía que
ser forzosamente.
Muy lejos, seguramente a diez millas de
distancia, alguien o algo reptaba por la alfombra. Dejó atrás las dos butacas y
se incorporó poco a poco. Era como un babeo o como un borborigmo inconfesable.
De él emanaba un resplandor lívido. Como una alucinación de Lovecraft.
Joan Perucho