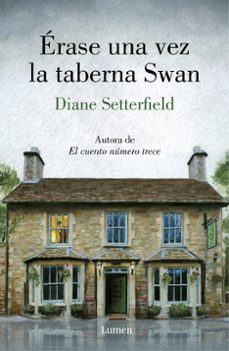Ocurrió un día
de la primavera de 1882. La mañana amaneció despejada y los barcos se echaron a
la mar. Pero no mucho después del mediodía, el cielo se fue oscureciendo, se
levantó un viento furioso y la mar comenzó a rizarse. El sol. pareció apagarse
y los rayos y centellas iluminaron el mar embravecido. Sonaron entonces las
campanas de. la iglesia y entre ellas se imponía la voz de la Santa Bárbara, la
campana mayor, fundida con el mismo bronce que se empleaba para los cañones de
los regimientos reales y que tenía corno principal misión combatir a los
demonios portadores de tormentas (...)
El párroco se
unió al sacristán y a los monaguillos para hacer voltear con más fuerza las
campanas. La horrísona sinfonía que componían con el hostil acompañamiento de
los truenos nada tenía que ver con el melodioso toque del ángelus, ni con el
monótono toque de difuntos, ni siquiera con el más impetuoso toque de arrebato.
Esta vez las campanas tañían para conjurar a los diablos que pudieran cabalgar
sobre las nubes. Porque aquella no era una tormenta corriente: aquella era una
de esas terribles tempestades que de tarde en tarde azotan la costa de Aurora.
La historia de
Telmo daba cuenta de un templo casi desierto en el que únicamente se hallaban
cuatro o cinco ancianas solitarias, que, sin parientes vivos, habían acudido a
rezar a la iglesia en vez de acercarse hasta el muelle o a la playa, como habían
hecho todos los que tenían en la mar algún padre, marido; hijo o hermano.
Todo indicaba
que las oraciones de aquellas beatas y los toques de la Santa Bárbara habían
logrado derrotar al Nuberu y sus demoníacos acólitos, pues, aunque con grandes
esfuerzos, comenzaban a arribar al puerto las primeras embarcaciones.
Desde la
atalaya, en lo alto del acantilado, se divisaba el nutrido grupo de lanchas y
traineras en batalla contra la mar arbolada y tratando de dirigir las proas
hacia la embocadura del puerto.
Entonces un rayo
extraordinario hendió el cielo y los vigías de la atalaya avistaron bajo esa
luz .fulgurante la figura enigmática de un buque que navegaba en medio de la
tempestad con tordas sus velas desplegadas. La visión duró un instante y la
nave pareció desvanecerse tan súbitamente como había aparecido, entre las
tinieblas del horizonte, cuando las campanas enmudecieron bajo el ensordecedor
estallido del trueno.
Al estruendo
lo siguió cierta calma y las campanas volvieron a ser audibles. En poco tiempo
la última embarcación de pesca entró en el puerto, donde hombres, mujeres y
niños se afanaban en poner a salvo naves y aparejos y, una vez asegurados, se
unían en abrazos y besos. Las lágrimas de la emoción se hacían invisibles en
los rostros empapados por la lluvia.
Desde el
puerto, los habitantes de Aurora se dirigieron a la iglesia, tanto para cumplir
con el deber espiritual de dar gracias a Dios por permitirles regresar de la
mar con vida, como por satisfacer la necesidad de buscar cobijo en el edificio
más seguro y robusto de la población.
Pasado un
tiempo que a los aurorianos se les antojó eterno, la tempestad comenzó a
amainar. Cuando el sonido del viento dejó de resultar amenazador, el sacerdote
dio por concluidas las oraciones y despidió a sus feligreses.
Al abandonar
la iglesia, la primera impresión que recibieron los vecinos de Aurora resultó
tranquilizadora. A simple vista, la tormenta no parecía haber causado estragos.
Los edificios que rodeaban la iglesia parecían intactos. Por supuesto, se trataba
de las más nobles casas solariegas del pueblo; construidas con sillares recios
y gruesas vigas.
Desde el primer
momento, los parroquianos parecieron dividirse en dos grupos. Uno de ellos,
formado exclusivamente por hombres, se dirigió hacia abajo, hacia el puerto,
musitando aún plegarias a santa Bárbara, a san Telmo y a la Virgen del Carmen
para agradecerles que hubieran velado por sus embarcaciones. Los detrás se
fueron marchando en distintas direcciones, cada uno hacia su casa, con la
esperanza de encontrarla entera.
Trozos de
tejas, cristales rotos y contraventanas caídas en medio de las calles fueron
anunciando que la tormenta había causado daños, aunque no irreparables.
Cuando los
pescadores que iban rumbo al puerto sobrepasaron las últimas casas del pueblo y
recibieron el fuerte viento con que aún los saludaba la mar, todos dirigieron
la mirada hacia las embarcaciones que habían arrastrado antes de la tormenta al
arenal de la playa y a la rampa del muelle, donde las habían amarrado a
conciencia. Todas parecían haberse salvado, pero se acercaron hasta ellas para
comprobarlo minuciosamente
“¡Dios del
cielo”, gritó de pronto uno de los pescadores. Al oír su voz, los demás
siguieron con sus ojos la dirección de la mirada estremecida del que había
pronunciado aquellas palabras.
“iSe van a
matar!”. “¡Va a naufragar!”. Estas y otras exclamaciones surgieron de los
labios de los experimentados marineros cuando contemplaron, a menos de medio
cable de la bocana del puerto, a un bergantín de dos palos con todo el velamen
desplegado, que se balanceaba de proa a popa y de babor a estribor a merced del
grueso oleaje.
El navío
aparecía y desaparecía entre la mar embravecida. A nadie le cupo duda de que
acabaría estrellándose contra la costa. Ya había pasado lo peor de la tormenta,
pero el viento continuaba soplando con fuerza y empujaría al buque contra el
muelle o los acantilados.
Algunos
hombres corrieron hasta el espigón por el muelle, bajo la espuma de las olas
que lo asediaban. Desde allí vieron cómo las furiosas aguas hacían virar al
bergantín, que esquivaba el espigón por muy corta distancia. Pasó tan cerca del
rompeolas, que los que se habían aproximado pudieron ver su nombre escrito en
la amura de babor: Livjatan También comprobaron que la cubierta estaba completamente
despejada. Tanto, que la rueda del timón giraba desenfrenada sin que nadie la
gobernara. En la popa, una bandera danesa se agitaba enloquecida, como si
ansiara abandonar la nave.
El buque se
alejó poco a poco del muelle y parecía que a cada embestida de las olas que lo
zarandeaban se iría al fondo sin remisión.
Para entonces,
todo el pueblo había vuelto a reunirse en las inmediaciones del puerto, y en
las conversaciones se fue abriendo paso la idea de prestar auxilio al navío
desamparado.
Esa voluntad
empujó a la mayor parte de los aurorianos hacia la ermita de la Serena, desde
donde esperaban, al menos, lograr atisbar el punto exacto en el que habría de
tener lugar el inevitable naufragio. Apenas llegaron los más veloces a la ermita,
reapareció el bergantín debatiéndose entre las olas que lo conducían hacia la
playa de Quebrantos, lugar maldito entre los pescadores de Aurora por sus afilados
arrecifes y sus fuertes resacas.
Los vecinos de
Aurora iniciaron el descenso del acantilado lentamente. Al pasar ante las
casuchas de la aldea, se les unieron sus hoscos vecinos, que ya habían avistado
el barco y parecían aguardar que encallara. De la mar les llegaban los bramidos
de las olas y los estampidos del agua chocando contra las rocas, a los que se unían
los agudos gemidos y los roncos estertores del bergantín a punto de zozobrar.
De pronto una ola brutal Levantó al buque, lo lanzó contra la playa .y lo
encajó entre dos de las más altas rocas, de suerte que el barco quedó encallado
en posición vertical, con sus palos apuntando al cielo, de donde se diría que
había surgido el fantástico milagro que lo había hecho atracar aparentemente
intacto.
Aunque parecía
que el navío había quedado bien sujeto entre los roquedos, cualquier brusca
sacudida del mar podía arrancarlo de allí para tumbarlo de costado o entregarlo
de nuevo al brutal juego del oleaje. A bordo no se advertían signos de vida.
Los aurorianos, sin embargo, debían asegurarse, aunque acercarse hasta el barco
y trepar a la cubierta exigía ese tipo de valor que menosprecia la propia vida.
-Voy a subir.
-La voz de don Leopoldo de Pedrera, alcalde de Aurora, rompió el mutismo de los
vecinos-. No le pido a nadie que me acompañe, pero si alguien quiere hacerlo lo
recibiré a mi lado con sumo placer.
El alcalde
tenía la capacidad de mando que le otorgaba de forma natural su cuna en una de
las familias más distinguidas de la comarca, además de haberse ganado el
privilegio en el campo de batalla contra los carlistas en la última guerra, en
la que había adquirido el grado de coronel y unas cuantas condecoraciones que
lucía sobre la pechera de su uniforme en los días de Fiesta.
Los más se
amedrentaron oyendo los rugidos de la mar, pero hubo unos cuantos que, tras
titubear unos instantes, siguieron a don Leopoldo. Primero se metieron en el
agua hasta que les llegó por encima de la cintura, después escalaron las rocas
y finalmente treparon por el costado de estribor hasta alcanzar la cubierta.
-¡Ah, del
barco! -gritó el coronel nada más subir a bordo.
No hubo respuesta.
Todo el barco
temblaba y crujía con sonidos siniestros bajo los pies de los recién llegados.
A don Leopoldo, que no era hombre de mar, le pareció lamentable el estado del
navío, con las velas deshechas en jirones y las jarcias oscilando en torno a los
recién llegados. Sin embargo, los que le habían acompañado eran hombres
curtidos en la mar, en embarcaciones más pequeñas, ciertamente, pero con
suficiente experiencia para saber que el aspecto del barco era magnífico para
haber sufrido semejante temporal. Uno de los que se encontraban a bordo,
Sebastián, que había servido en la Armada a bordo de una goleta, fue el primero
en advertir una extraña anomalía.
-Ni siquiera
han soltado el chinchorro -comentó señalando el único bote salvavidas de que
disponía el buque-. O toda la tripulación ha abandonado el barco a nado o ha
sido barrida por las olas.
-O aún está a
bordo -sugirló otro-. Todo esto es muy raro.
El resto
asintió y guardó silencio, un silencio que parecía espesarse sobre sus cabezas,
aislando al barco de la barahúnda que producía la mar. Nadie lo dijo, pero
todos tuvieron la sensación de que decenas de pares de ojos los observaban
desde las cofas y las vergas.
Encontraron la
bitácora abierta en la popa, donde comprobaron que la brújula Funcionaba perfectamente,
con su aguja clavada en el Norte.
Todas las
escotillas estaban cerradas y no ofrecieron resistencia cuando las abrieron
para acceder al interior. Una vez dentro, lo primero que les desconcertó fue
encontrar los faroles encendidos, si bien acogieron con agrado la tenue luz que
les permitía moverse con cierta seguridad, aunque el temor a los fantasmas se
iba intensificando en los murmullos.
El coronel de
Pedrera no prestaba mucha atención a lo que consideraba supersticiones propias
de gentes incultas. Cuando se disponía a abrir la puerta del camarote de popa,
Sebastián habló;
-Quizá, señor,
se declaró una peste a bordo.
La mano del
alcalde se paralizó mientras giraba el picaporte. Cerró los ojos, pensativo, y
dijo:
-No hemos
llegado hasta aquí para quedarnos sin saberlo.
Al abrir la
puerta encontraron un camarote vacío e iluminado también por un Farol que
pendía del techo.
-Es el
camarote del capitán -apuntó Sebastián, y señaló con el dedo varios objetos que
a él le servían para identificarlo como tal.
Había un
grueso cuaderno abierto sobre la mesa. A su lado se veía un precioso reloj de
oro con una cadena del mismo metal, que inmediatamente llamó la atención del
alcalde. Lo tomó en su mano y miró las iniciales grabadas en la tapa: «M. S ».
Luego abrió el reloj para encontrarse con que el aparato aún tenía cuerda y
marcaba la hora exacta, las 21.12. En el reverso de la tapa había un retrato de
una elegante clama que sostenía a una niña pequeña en su regazo. Los ojos de
ambas parecieron clavarse corno agujas en el corazón del alcalde, que presumió
encontrarse ante la imagen de una viuda y una huérfana. La voz de Sebastián lo
arrancó de sus lúgubres pensamientos.
-Señor, es el
diario de navegación.
Sebastián
pasaba su dedo índice sobre la escritura del cuaderno.
-No entienda
lo que pone, ni sé en qué maldito idioma están escritas estas palabras, pero la
última entrada se corresponde con la fecha de hoy, a las 14.37 horas.
Don Leopoldo
de Pedrera cerró maquinalmente el reloj y, distraído, se lo llevó al bolsillo
para sujetar con ambas manos el cuaderno que le tendía Sebastián. Este le
indicó ciertas cifras en la última página escrita. Parecían indicar una latitud
y una longitud.
-Son las
coordenadas de Aurora, señor. La última entrada se hizo a las 14.37 frente a
Aurora.
-El temporal
se desató más o menos a esa hora -señaló otro pescador, y un nuevo escrúpulo se
fue asentando en todos los presentes.
El alcalde
pasó las hojas del diario con la esperanza de hallar algo escrito en español o
en francés, pero no fue así. Únicamente en la primera página encontró unas
palabras que le decían algo: «Livjatan», el nombre del barco, que ya había
visto escrito en la proa, y Kaptajn Morten
Sorensen, el nombre del capitán autor del diario.
-Todo esto es
muy raro, señores -sentenció don Leopoldo de Pedrera-. Sobre todo el estado en
que se encuentra el camarote. Todos hemos visto con qué violencia se agitaba el
navío entre las olas. Sin embargo, el diario, la pluma y el tintero están en
orden sobre la mesa, los libros en sus anaqueles, las sillas en pie...
-Huele a
brujería -dijo alguien.
Tiene que
haber una explicación científica-objetó el alcalde sin mucha convicción-. De
momento registraremos el resto del barco y quizá hallemos la clave.
El grupo
revisó los otros dos camarotes, el dormitorio de la tripulación, la cocina; la
bodega y hasta la sentina. Todo se hallaba en perfecto estado de revista, como
si estuviese en puerto y a punto de iniciar la travesía. como si el Livjatan
nunca hubiese sufrido los embates con que la mar lo había encallado entre las
rocas, frente a la playa de Quebrantos.
El barco
estaba desierto, pero todos y cada uno de los aurorianos que habían subido a él
sentían, cada vez de forma más penetrante, presencias invisibles que los
observaban, que los seguían y que atenazaban sus nervios hasta hacerles desear
saltar al abismo turbulento que los rodeaba.
Cuando el
coronel de Pedrera dio la orden de abandonar la nave, todos obedecieron con
presteza.
Es necesario
admitir que, si bien todos habían subido a bordo con el ánimo de auxiliar a los
desvalidos, algunos descendieron clel barco con la codicia asomando a los ojos,
pues, aunque no había persona alguna a bordo, todos fueron testigos de las
muchas riquezas que merecía la pena rescatar. Ya en tierra, clon Leopoldo hizo
un esfuerzo por serenar los ánimos.
-El barco está
desierto -anunció a los que habían
permanecido en tierra-. En este momento no es posible dilucidar qué ha ocurrido
a bordo. La carga parece estar intacta, por lo que es mi deber avisar a las
autoridades para que se hagan cargo de ella y lleven a cabo las diligencias
oportunas. Ahora vamos todos a mi casa, donde os ofrecerán caldo y vino para
que os calentéis y reconfortéis.
Los aurorianos
aceptaron la invitación de buen grado, pues verdaderamente les hacía falta
entrar en calor, pero además necesitaban ahuyentar la soledad que aquel navío
desahuciado había arrojado sobre sus almas.
A pesar de
ello, la reunión en la casa de los Pedrera solo sirvió para aumentar el temor y
las presunciones supersticiosas sobre el naufragio del Livjatan. ¿Por qué había
arribado hasta allí con todas sus velas desplegadas? ¿Por qué no había nadie a
bordo? ¿Por qué todo estaba intacto en su interior? ¿Por qué no se había
hundido? ¿Por qué no había reventado al chocar contra las rocas? Ninguna
pregunta hallaba respuesta y a la confusión se fueron añadiendo otros negros
pensamientos y conjeturas arcanas. ¿Era el Livjatan un buque fantasma? ¿Habían
presenciado una tempestad provocada por las brujas o el demonio?
El cónclave en
casa del alcalde no se prolongó demasiado y cuando cada uno de los pescadores
regresó a su casa, se encontró con las lamentaciones de su mujer, tejas
desprendidas, ventanas rotas, huertos arruinados... El terror a los fantasmas
se desvaneció ante problemas más cercanos y frente al agotamiento de una
jornada marcada por la angustia.
A los
habitantes de la aldea, el camino de regreso a sus casas les dio tiempo para
seguir hablando entre ellos, ya sin la incómoda presencia de los demás vecinos
de Aurora.
-Yo sé muy
bien por qué nos prohíben tocar el barco -dijo uno de los que habían subido al
Livjatan-. Va cargado de caudales
-Y yo he.
visto al alcalde guardarse un reloj cle oro -aseguró otro que le había acompañado.
La palabra
«oro» resplandeció en el aire fresco de la noche y los ojos de quienes
escuchaban se encendieron con el brillo de la avidez. Inmediatamente acosaron
con sus preguntas a los que habían entrado en el buque.
En siglos
anteriores los vecinos de Aurora se habían dedicado al raque, buscando restos
de naufragios en la playa de Quebrantos y los acantilados. La mayoría de las
veces se hacían con modestos aparejos de pesca o piezas de embarcaciones por
las que sacaban algún. dinero, pero también habían encendido fuegos para hacer
señales falsas a los barcos en peligro y atraerlos a la despiadada playa de
Quebrantos. Incluso habían asesinado a algunos náufragos para evitar
testimonios incómodos.
Si bien esas
abominables prácticas parecían haberse terminado en Aurora, entre los
habitantes de la aldea seguían siendo, como mínimo, ocasionales. Por esa razón
parecía normal que ahora se mostrasen acuciosos por hacerse con el que podía
ser el mayor tesoro que había llegado a su playa. Por eso, los hombres que
regresaban de la casa del alcalde no se extrañaron al encontrar a sus mujeres e
hijos fuera de sus casuchas, deambulando ante la playa como manada de lobos y
lanzando miradas hambrientas al barco embarrancado.
Todos en la
aldea ansiaban tener noticias de lo que escondía en su bodega y en sus
camarotes el Livjatan para sopesar el riesgo de desobedecer al alcalde, y,
sobre todo, de desafiar a la mar.
Tras un breve
parlamento; la decisión de abordar eI barco fue unánime Debían aprovechar aquel
momento en que los amparaba la oscuridad de la noche y les favorecía la marea
baja.
Aún no había
amanecido cuando el pueblo de Aurora volvía a ponerse en pie, alarmado por el
toque de campana, que esta vez, con un ritmo lánguido y melancólico, tocaba a
difuntos. Poco a poco los vecinos fueron conociendo la noticia: don Leopoido de
Pedrera y Matalobos, alcalde de Aurora y coronel de caballería, había fallecido.
Un grito
aterrador despertó en medio de la noche a los criados. Cuando acudieron a la
habitación del señor, lo encontraron al pie de la cama, tendido sobre la
alfombra, con los ojos abiertos y la boca desencajada en una terrible mueca de
espanto. En su mano inerte hallaron el reloj del capitán del Livjatan.
Mientras se
preparaba la capilla ardiente; el padre Dámaso acompañó a la playa cíe
Quebrantos a los pescadores y a cuantos se les quisieron unir en busca del
buque encallado, a cuya presencia en la costa muchos empezaban a
responsabilizar de la muerte de don Leopoldo.
De camino a la
playa, el sol volvió a reinar en el cielo, aunque una espesa capa de nubes
grises impedía a sus rayos brillar sobre el mar. Mientras subían la cuesta de
la ermita, una ráfaga de viento les llevó los acordes de la marcha fúnebre que
ensayaba el organista para el funeral, en la iglesia de la Anunciación, e
infundió a los caminantes un ánimo aún más tétrico del que ya llevaban cuando
habían partido del pueblo. Pero lo que heló la sangre en sus venas fue cuando,
al llegar a la ermita, contemplaron la playa de Quebrantos: el Livjatan había
desaparecido.
Ni el más
mínimo rastro del naufragio quedaba sobre la mar, las rocas o la arena de la playa.
Todos
comenzaron a descender a la playa liderados por el cura y se acercaron a los
chamizos de la aldea para recabar información sobre lo ocurrido.
Llamaron a la
primera puerta y no recibieron respuesta. Sucedió igual con la totalidad de las
casas del arrabal. Solo en un par de viviendas arrancaron sus recios golpes
llantos angustiosos de bebé. Alarmados por la inexplicable quietud del lugar,
los pescadores forzaron una tras otra todas las puertas del lugar para encontrarse
en el interior de cada casucha con todos sus habitantes muertos entre un sinfín
de objetos preciosos extraídos, sin duda, del Livjatan: vestidos de seda y
estolas de piel de marta, vajillas de porcelana china; cuberterías de plata.,
Los rostros
ele los cadáveres indicaban que una visión terrorífica los había sobrecogido en
el momento mismo de la muerte. Una visión tan horrenda que a nadie le cupo duda
de que todos habían muerto de miedo.
Únicamente dos
niños de muy corta edad, que permanecían acostados en sus cunas y al margen de
cuanto había acontecido aquella noche. Fueron hallados con vida.
El párroco se
atrevió a dictaminar lo que había ocurrido: dio por válida y verdadera la tesis
que definía al Livjatan como un buque infernal.
-Tenemos aquí
su carne mortal -dijo, refiriéndose a los vecinos de la aldea-, pero sus almas
han partido en esa nave de Satanás, y en compañía de su tripulación pirata
ahora navegan, Dios lo quiera, lejos ele aquí.
Luego, corno
viera que algunos de los presentes mostraban cierta aversión hacia las dos
criaturas que se habían salvado, él mismo las cogió en brazos y aseveró:
-Estos son
inocentes, porque no subieron al buque ni participaron de la codicia ni del
deseo de bienes ajenos de sus padres y hermanos.
Acto seguido
se procedió a quemar las casuchas de la aldea y el lugar quedó yermo y
deshabitado hasta nuestros días.
Varios Autores, Aurora o Nunca
PREMIO WHITE RAVENS 2018



.jpg&tipo=F)