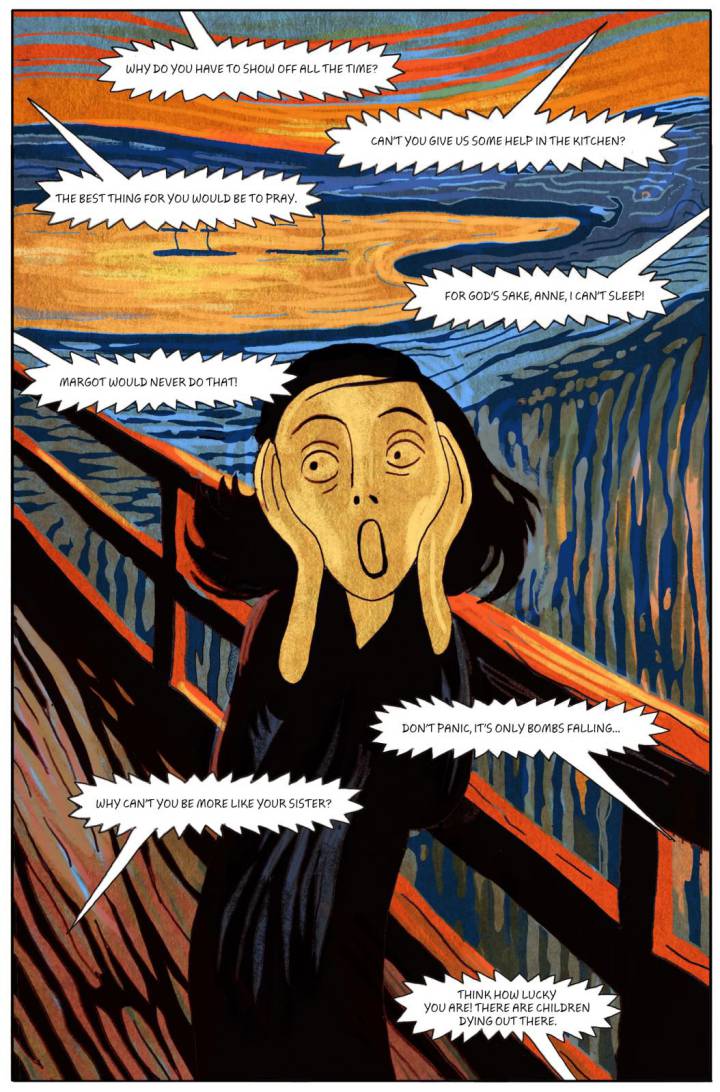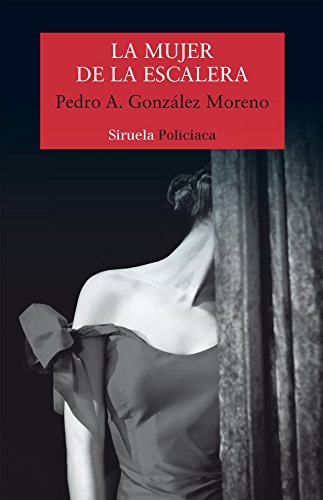En una tarde soleada de otoño, un niño perdido en el campo, lejos
de su rústica vivienda, entró en un bosque sin ser visto. Sentía la nueva
felicidad de escapar a toda vigilancia, de andar y explorar a la ventura, porque
su espíritu, en el cuerpo de sus antepasados, y durante miles y miles de años,
estaba habituado a cumplir hazañas memorables en descubrimientos y conquistas:
victorias en batallas cuyos momentos críticos eran centurias, cuyos campamentos
triunfales eran ciudades talladas en peñascos. Desde la cuna de su raza, ese
espíritu había logrado abrirse camino a través de dos continentes y después,
franqueando el ancho mar, había penetrado en un tercero donde recibió como
herencia la guerra y el poder.
Era un niño de seis años, hijo de un pobre plantador. Éste,
durante su primera juventud, había sido soldado, había luchado contra salvajes
desnudos, había seguido la bandera de su país hasta la capital de una raza civilizada
en el extremo sur. Pero en la existencia apacible del plantador, la llama de la
guerra había sobrevivido; una vez encendida, nunca se apagó. El hombre amaba
los libros y las estampas militares, y el niño las había comprendido lo
bastante para hacerse un sable de madera que el padre mismo, sin embargo, no
hubiera reconocido como tal. Ahora llevaba este sable con gallardía, como
conviene al hijo de una raza heroica, y se paraba de tiempo en tiempo en los
claros soleados del bosque para asumir, exagerándolas, las actitudes de
agresión y defensa que le fueron enseñadas por aquellas estampas. Enardecido
por la facilidad con que echaba por tierra a enemigos invisibles que intentaban
detenerlo, cometió el error táctico, bastante frecuente, de proseguir su avance
hasta un extremo peligroso, y se encontró por fin al borde de un arroyo, ancho
pero poco profundo, cuyas rápidas aguas le impidieron continuar adelante, a la
caza de un enemigo derrotado que acaba de cruzarlo con ilógica facilidad. Pero
el intrépido guerrero no iba a dejarse amilanar; el espíritu de la raza que
había franqueado el ancho mar ardía, invencible, dentro de aquel pecho menudo,
y no era sencillo sofocarlo. En el lecho del río descubrió un lugar donde había
algunos cantos rodados, espaciados a un paso o a un brinco de distancia;
gracias a ellos pudo atravesarlo, cayó de nuevo sobre la retaguardia de sus
enemigos imaginarios, y los pasó a todos a cuchillo.
Ahora, una vez ganada la batalla, la prudencia exigía que se
replegara sobre la base de sus operaciones. ¡Ay!, como tantos otros
conquistadores más grandes que él, como el más grande de todos, no podía ni
refrenar su sed de guerra, ni comprender que el más afortunado no puede tentar
al Destino.
De pronto, mientras avanzaba desde la orilla, se encontró frente a
un nuevo y formidable adversario. A la vuelta de un sendero, con las orejas
tiesas y las patas delanteras colgantes, muy erguido, estaba sentado un conejo.
El niño lanzó una exclamación de asombro, dio media vuelta y escapó sin saber
qué dirección tomaba, llamando a su madre con gritos inarticulados, llorando, tropezando,
con su tierna piel cruelmente desgarrada por las zarzas, su corazoncito
palpitando de terror, sin aliento, enceguecido por las lágrimas, perdido en el
bosque. Después, durante más de una hora, sus pies vagabundos lo llevaron a
través de malezas inextricables, y por fin, rendido de cansancio, se acostó en
un estrecho espacio entre dos rocas a pocas yardas del río. Allí, sin dejar de
apretar su sable de madera, que no era ya para él un arma sino un compañero, se
durmió a fuerza de sollozos. Encima de su cabeza, los pájaros del bosque
cantaban alegremente; las ardillas, castigando el aire con el esplendor de sus
colas, chillaban y corrían de árbol en árbol, ignorando al niño lastimero; y en
alguna parte, muy lejos, gruñía un trueno, extraño y sordo, como si las
perdices redoblaran para celebrar la victoria de la naturaleza sobre el hijo de
aquellos que, desde tiempos inmemoriales, la han reducido a la esclavitud. Y
del otro lado, en la pequeña plantación, donde hombres blancos y negros llenos
de alarma buscaban febrilmente en los campos y los cercos, una madre tenía el
corazón destrozado por la desaparición de su hijo.
Pasaron las horas, y el pequeño durmiente se levantó. La frescura
de la tarde transía sus miembros; el temor a las tinieblas, su corazón. Pero
había descansado y no lloraba más. Impulsado a obrar por un impulso ciego, se
abrió camino a través de las malezas que lo rodeaban hasta llegar a un terreno
más abierto: a su derecha, el arroyo; a su izquierda, una suave pendiente con
unos pocos árboles; arriba, las sombras cada vez más densas del crepúsculo. Una
niebla tenue, espectral, a lo largo del agua, le inspiró miedo y repugnancia;
en lugar de atravesar el arroyo por segunda vez en la dirección en que había
venido, le dio la espalda y avanzó hacia el bosque sombrío que lo cercaba.
Súbitamente, ante sus ojos, vio desplazarse un objeto extraño que tomó al
principio por un enorme animal: perro, cerdo, no lo sabía; quizá fuera un oso.
Había visto imágenes de osos y, no conociendo nada en su descrédito, había
deseado vagamente encontrar uno. Pero algo en la forma o en el movimiento de
aquel objeto, algo torpe en su andar, le dijo que no era un oso; el miedo
refrenó la curiosidad, y el niño se detuvo. Sin embargo, a medida que la extraña
criatura avanzaba con lentitud, aumentó su coraje porque advirtió que no tenía,
al menos, las orejas largas, amenazadoras, del conejo. Quizá su espíritu
impresionable era consciente a medias de algo familiar en ese andar vacilante,
ingrato. Antes de que se hubiera acercado lo suficiente para disipar sus dudas,
vio que la criatura era seguida por otra y otra y otra. Y había muchas más a
derecha e izquierda: el campo abierto que lo rodeaba hormigueaba de aquellos
seres, y todos avanzaban hacia el arroyo.
Eran hombres. Trepaban con las manos y las rodillas. Algunos sólo
usaban las manos, arrastrando las piernas; otros sólo las rodillas, y los
brazos colgaban, inútiles, de cada lado. Trataban de ponerse en pie, pero se
abatían en el curso de su esfuerzo, el rostro contra la tierra. Nada hacían
normalmente, nada hacían de igual manera, salvo esa progresión pie por pie en
el mismo sentido. De uno en uno, de dos en dos, en pequeños grupos, continuaban
avanzando en la penumbra; a veces, algunos hacían un alto, otros se les adelantaban,
arrastrándose con lentitud, y aquéllos, entonces, reanudaban el movimiento.
Llegaban por docenas y por centenares; se extendían a derecha e izquierda hasta
donde podía escrutarse en la oscuridad creciente, y el bosque negro detrás de
ellos parecía interminable. El suelo mismo parecía desplazarse hacia el arroyo.
De tiempo en tiempo, uno de aquellos que habían hecho un alto no reanudaba su
camino y yacía inmóvil: estaba muerto. Algunos se detenían y gesticulaban de
manera extraña: levantaban los brazos y los dejaban caer de nuevo, se tomaban
la cabeza con ambas manos, extendían sus palmas hacia el cielo como hacen
ciertos hombres durante las plegarias que dicen en común.
El niño no reparó en todos estos detalles que sólo hubiera podido
advertir un espectador de más edad. Sólo vio una cosa: eran hombres, y sin
embargo, se arrastraban como niñitos. Eran hombres; nada tenían pues de
terrible, aunque algunos llevaran vestimentas que desconocía. Caminó libremente
en medio de ellos, mirándolos de cerca con infantil curiosidad. Los rostros de
todos eran singularmente pálidos; muchos estaban cubiertos de rastros y gotas
rojas. Esto, unido a sus actitudes grotescas, le recordó al payaso pintarrajeado
que había visto en el circo el verano anterior, y se puso a reír al
contemplarlos. Pero esos hombres mutilados y sanguinolentos no dejaban de
avanzar, sin advertir, al igual que el niño, el dramático contraste entre la
risa de éste y su propia y horrible gravedad. Para el niño era un espectáculo
cómico. Había visto a los negros de su padre arrastrarse sobre las manos y las
rodillas para divertirlo: en esta posición los había montado, «haciendo creer»
que los tomaba por caballos. Y entonces, se aproximó por detrás a una de esas
formas rampantes, y después, con un ágil movimiento, se le sentó a horcajadas.
El hombre se desplomó sobre el pecho, recuperó el equilibrio furiosamente, hizo
caer redondo al niño como hubiera podido hacerlo un potrillo salvaje y después
volvió hacia él un rostro al que le faltaba la mandíbula inferior; de los
dientes superiores a la garganta, se abría un gran hueco rojo franqueado de
pedazos de carne colgante y de esquirlas de hueso. El saliente monstruoso de la
nariz, la falta de mentón, los ojos montaraces, daban al herido el aspecto de
un gran pájaro rapaz con el cuello y el pecho enrojecidos por la sangre de su
presa. El hombre se incorporó sobre las rodillas. El niño se puso de pie. El
hombre lo amenazó con el puño. El niño, por fin aterrorizado, corrió hasta un
árbol próximo, se guareció detrás del tronco, y después encaró la situación con
mayor seriedad. Y la siniestra multitud continuaba arrastrándose, lenta, dolorosa,
en una lúgubre pantomima, bajando la pendiente como un hormigueo de escarabajos
negros, sin hacer jamás el menor ruido, en un silencio profundo, absoluto.
En vez de oscurecerse, el hechizado paisaje comenzó a iluminarse.
Más allá del arroyo, a través de la cintura de árboles, brillaba una extraña
luz roja sobre la cual se destacaba el negro encaje de las ramas; golpeaba las
siluetas rampantes y proyectaba sobre ellas monstruosas sombras que
caricaturizaban sus movimientos en la hierba iluminada; caía en sus rostros,
teñía su palidez de un color bermellón, acentuando las manchas que
distorsionaban y maculaban a tantos de ellos, y centelleaba sobre los botones y
las partes metálicas de sus ropas. Por instinto, el niño se volvió hacia aquel
resplandor siempre creciente, y bajó la colina con sus horribles compañeros; en
pocos instantes, había pasado al primero de la multitud, hazaña fácil dada su
manifiesta superioridad sobre todos. Se colocó a la cabeza, el sable de madera
siempre en la mano, y dirigió la marcha, adaptando su andar al de ellos,
solemne, volviéndose de vez en cuando para verificar si sus fuerzas no quedaban
atrás. A buen seguro, nunca un jefe tuvo semejante séquito.
Esparcidos por el terreno que enangostaba lentamente aquella
marcha atroz de la multitud hacia el agua, había algunos objetos que no
provocaban ninguna asociación de ideas significativas en el espíritu del jefe: en
algunos lugares, una manta enrollada a lo largo, con las dos puntas atadas por
una cuerda; aquí, una pesada mochila de soldado; allá, un fusil roto; en suma,
esos desechos que se encuentran en la retaguardia de las tropas en retirada,
jalonando la pista de los vencidos que han huido de sus perseguidores. En todos
lados, junto al arroyo, bordeado en aquel sitio por tierras bajas, el suelo
había sido hollado y transformado en lodo por los pies de los hombres y los
cascos de los caballos. Un observador más experimentado habría advertido que
esas huellas iban en ambas direcciones; dos veces habían pasado por el terreno:
avanzando, retrocediendo. Algunas horas antes, aquellos heridos sin esperanza
habían penetrado en el bosque por millares, en compañía de sus camaradas más
felices, muy lejos ahora. Sus batallones sucesivos, dispersándose en enjambres
y reformándose en líneas, habían desfilado junto al niño dormido, por poco lo habían
pisoteado en su sueño. El ruido y el murmullo de su marcha no lo habían
despertado. Casi a la distancia de un hondazo del lugar en que estaba acostado,
habían librado batalla; pero el niño no había oído el estruendo de los fusiles,
el estampido de los cañones, «la voz tonante de los capitanes y los clamores». Había
dormido durante casi todo el combate, apretando contra su pecho el sable de
madera, quizá por inconsciente simpatía hacia el conjunto marcial que lo
rodeaba, pero tan insensible a la magnificencia de la lucha como los caídos que
allí habían muerto para hacerla gloriosa. Más allá de los árboles, del otro
lado del arroyo, ahora el fuego se reflejaba sobre la tierra desde lo alto de su
bóveda de humo y bañaba todo el paisaje, transformando en vapor dorado la línea
sinuosa de la niebla. Sobre el agua brillaban anchas manchas rojas, y rojas
eran igualmente casi todas las piedras que emergían. Pero sobre aquellas
piedras había sangre: los heridos menos graves las habían maculado al pasar.
Gracias a ellas, también, el niño cruzó el arroyo a paso rápido; iba hacia el
fuego. Una vez en la otra orilla, se volvió para mirar a sus compañeros de
marcha. La vanguardia llegaba al arroyo. Los más vigorosos se habían arrastrado
hasta el borde y habían hundido el rostro en el agua. Tres o cuatro, que yacían
inmóviles, parecían no tener ya cabeza. Ante ese espectáculo, los ojos del niño
se dilataron de asombro; por hospitalario que fuera su espíritu, no podía
aceptar un fenómeno que implicara pareja vitalidad. Después de haber abrevado
su sed, aquellos hombres no habían tenido fuerzas para retroceder ni mantener
sus cabezas por encima del agua: se habían ahogado. Detrás de ellos, los claros
del bosque permitieron ver al jefe, como al principio de su marcha,
innumerables e informes siluetas. Pero no todas se movían. El niño agitó su
gorra para animarlas y, sonriendo, señaló con el sable de madera en dirección a
la claridad que lo guiaba, columna de fuego de aquel extraño éxodo.
Confiando en la fidelidad de sus compañeros, penetró en la cintura
de árboles, la franqueó fácilmente a la luz roja, escaló una empalizada,
atravesó corriendo un campo, volviéndose de riempo en tiempo para coquetear con
su obediente sombra, y de tal modo se aproximó a las ruinas de una casa en
llamas. Por doquiera, la desolación. A la luz del inmenso brasero, no se veía
un ser viviente. No se preocupó por ello. El espectáculo le gustaba y se puso a
bailar de alegría como bailaban las llamas vacilantes. Corrió aquí y allá para
recoger combustible, pero todos los objetos que encontraba eran demasiado
pesados y no podía arrojarlos al fuego, dada la distancia que le imponía el
calor. Desesperado, lanzó su sable a la hoguera: se rendía ante las fuerzas
superiores de la naturaleza. Su carrera militar había terminado.
Como cambiara de lugar, detuvo la mirada en algunas dependencias
cuyo aspecto era extrañamente familiar: tenía la impresión de haber soñado con
ellas. Se puso a reflexionar, sorprendido, y de pronto la plantación entera,
con el bosque que la rodeaba, pareció girar sobre su eje. Vaciló su pequeño
universo, se trastocó el orden de los puntos cardinales. ¡En los edificios en
llamas reconoció su propia casa! Durante un instante quedó estupefacto por la
brutal revelación. Después se puso a correr en torno a las ruinas. Allí,
plenamente visible a la luz del incendio, yacía el cadáver de una mujer: el
rostro pálido vuelto al cielo, las manos extendidas, agarrotadas y llenas de
hierba, las ropas en desorden, el largo pelo negro, enmarañado, cubierto de
sangre coagulada; le faltaba la mayor parte de la frente, y del agujero
desgarrado salía el cerebro que desbordaba sobre las sienes, masa gris y
espumosa coronada de racimos escarlata –la obra de un obús.
El niño hizo ademanes salvajes e inciertos. Lanzó gritos
inarticulados, indescriptibles, que hacían pensar en los chillidos de un mono y
en los cloqueos de un ganso, sonido atroz, sin alma -maldito lenguaje del demonio-.
El niño era sordomudo.
Después permaneció inmóvil, los labios temblorosos, los ojos fijos
en las ruinas.
Ambrose Bierce