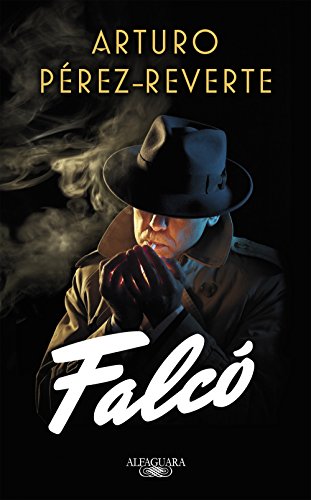En una tarde
calurosa de principios de setiembre me encontré por primera vez con el hombre
ilustrado. Yo caminaba por una carretera asfaltada, recorriendo la última etapa
de una excursión de quince días por el Estado de Wisconsin. Al atardecer me
detuve, comí un poco de carne de cerdo, unas habas y un bizcocho. Me preparaba
a descansar y leer cuando el hombre ilustrado apareció sobre la colina. Su
figura se recortó brevemente contra el cielo.
Yo no sabía
entonces que era ilustrado; sólo vi que era alto, que alguna vez había sido
esbelto, y que ahora, por alguna razón, comenzaba a engordar. Recuerdo que
tenía los brazos largos y las manos anchas, y un rostro infantil en lo alto de
un cuerpo macizo.
Me habló antes
de verme, como si hubiese adivinado mi presencia.
—Señor, ¿sabe
usted dónde podría encontrar trabajo?
—Temo que no
—le respondí.
—Cuarenta años
y nunca he tenido un trabajo duradero —me dijo.
Aunque hacía
mucho calor, el hombre ilustrado llevaba una camisa de lana, cerrada hasta el
cuello. Los puños de las mangas le ocultaban las anchas muñecas. La
transpiración le corría por la cara. Y sin embargo no se abría la camisa.
—Bien —me dijo
al fin—, este lugar es tan bueno como cualquiera para pasar la noche. ¿No lo
molesto?
—Si usted quiere,
me sobra un poco de comida —le invité.
Se sentó
pesadamente y lanzó un gruñido.
—Se arrepentir
de haberme invitado —me dijo—. Todos se arrepienten. Por eso no paro en ningún
sitio. Aquí estamos, a principios de setiembre, en lo mejor de la temporada de
las ferias. Tendría que estar ganando montones de dinero en el parque de
diversiones de cualquier pueblo, y aquí me tiene, sin ninguna perspectiva.
El hombre
ilustrado se sacó un enorme zapato y lo examinó con atención.
—Comúnmente
conservo mi empleo diez días. Luego algo ocurre, y me despiden. Hoy ningún
hombre, de ninguna feria del país se atrevería a tocarme, ni con una pértiga de
tres metros.
—¿Qué le pasa?
—le pregunté.
El hombre me
respondió desabotonándose lentamente el cuello apretado. Cerró los ojos, y con
movimientos muy lentos se abrió la camisa. Luego, con la punta de los dedos, se
tocó la piel.
—Es curioso
—dijo con los ojos todavía cerrados—. No se las siente, pero están ahí. No dejo
de pensar que algún día miraré y ya no estarán. Camino al sol durante horas, en
los días más calurosos, cocinándome y esperando que el sudor las borre, que el
sol las queme; pero llega la noche, y están todavía ahí.
El hombre
ilustrado volvió hacia mí la cabeza, mostrándome el pecho.
—¿Están
todavía ahí? —me preguntó.
Durante unos
instantes no respiré.
—Si —dije—,
están todavía ahí.
Las
ilustraciones.
—Me cierro la
camisa a causa de los niños —dijo el hombre abriendo los ojos—. Me siguen por
el campo. Todo el mundo quiere ver las imágenes, y sin embargo nadie quiere
verlas.
El hombre se
sacó la camisa y la apretó entre las manos. Tenía el pecho cubierto de
ilustraciones, desde el anillo azul, tatuado alrededor del cuello, hasta la
línea de la cintura.
—Y así en
todas partes —me dijo adivinándome el pensamiento—. Estoy totalmente tatuado.
Mire.
Abrió la mano.
En la mano se veía una rosa recién cortada, con unas gotas de agua cristalina
entre los suaves pétalos rojizos. Extendí la mano para tocarla, pero era sólo
una ilustración. En cuanto al resto, no sé cómo pude quedarme quieto y mirar.
El hombre ilustrado era una acumulación de cohetes, y fuentes, y personas,
dibujados y coloreados con tanta minuciosidad que uno creía oír las voces y los
murmullos apagados de las multitudes que habitaban su cuerpo. Cuando la carne
se estremecía, las manitas rosadas gesticulaban, los labios menudos se movían,
en los ojitos verdes y dorados se cerraban los párpados. Había prados amarillos
y ríos azules, y montañas y estrellas y soles y planetas, extendidos por el
pecho del hombre ilustrado como una vía láctea. Las gentes se dividían en
veinte o más grupos, instalados en los brazos, los hombros, las espaldas, los
costados, las muñecas y la parte alta del vientre. Se los veía en bosques de
vello, escondidos en una constelación de pecas, o hundidos en las cavernas de
las axilas, con ojos resplandecientes como diamantes. Cada grupo parecía
dedicado a su propia actividad; cada grupo era toda una galería de retratos.
—¡Oh! ¡Son
hermosas! —exclamé.
¿Cómo podría
describir las ilustraciones? Si en lo mejor de su carrera el Greco hubiese
pintado miniaturas, no mayores que tu mano, infinitamente detalladas, con sus
colores sulfurosos y sus deformaciones, quizá hubiera utilizado para su arte el
cuerpo de este hombre. Los colores ardían en tres dimensiones. Eran como
ventanas abiertas a mundos luminosos. Aquí, reunidas en un muro, estaban las
más hermosas escenas del universo. El hombre ilustrado era un museo ambulante.
No era ésta la obra de esos ordinarios tatuadores de feria que trabajan con
tres colores y un aliento que huele a alcohol. Era el trabajo de un genio; una
obra vibrante, clara y hermosa.
—Ah, sí —dijo
el hombre ilustrado—, mis ilustraciones. Me siento tan orgulloso de ellas que
me gustaría destruirlas. He probado con papel de lija, con ácidos, con un
cuchillo…
El sol se
ponía. La luna se levantaba ya por el este.
—Pues estas
ilustraciones —afirmó el hombre—, predicen el futuro.
No dije nada.
—Todo está
bien a la luz del sol —continuó—. Puedo emplearme entonces en una feria. Pero
de noche… Las pinturas se mueven. Las imágenes cambian.
Creo que
sonreí.
—¿Desde cuándo
está usted ilustrado?
—Desde el año
1900. Yo tenía entonces veinte años y trabajaba en un parque de diversiones. Me
rompí una pierna. No podía moverme. Tenía que hacer algo para no perder el
empleo, y entonces decidí tatuarme.
—Pero ¿quién
lo tatuó? ¿Qué pasó con el artista?
—La mujer
volvió al futuro —dijo el hombre—. Así es. Vivía en una casita en el interior
de Wisconsin, no muy lejos de aquí. Una vieja bruja que en un momento parecía
tener cien años y poco después no más de veinte. Me dijo que ella podía viajar
por el tiempo. Yo me reí. Pero ahora sé que decía la verdad.
—¿Cómo la
conoció?
El hombre
ilustrado me lo dijo. Había visto el letrero al lado del camino. ¡ILUSTRACIONES
EN LA PIEL! ¡Ilustraciones, y no tatuajes! ¡Ilustraciones artísticas! Y allí
había estado, toda la noche, mientras las mágicas agujas lo mordían y picaban
como avispas y abejas delicadas. A la mañana parecía un hombre que hubiese
caído bajo una prensa multicolor: tenía el cuerpo brillante y cubierto de
figuras.
—He buscado a
esa bruja todos los veranos, durante casi medio siglo —dijo el hombre
extendiendo los brazos—. Cuando la encuentre, la mataré.
El sol se había
ido. Brillaban ya las primeras estrellas y la luna iluminaba los pastos y las
espigas. Las imágenes del hombre ilustrado resplandecían en la sombra como
carbones encendidos, como esmeraldas y rubíes con los colores de Rouault y de
Picasso, y los cuerpos enjutos y alargados del Greco.
—Cuando las
imágenes empiezan a moverse, me despiden. Ocurren cosas terribles en mis
ilustraciones. Cada una es un cuento. Si usted las mira atentamente unos pocos
minutos, le contarán una historia. Si las mira tres horas, las narraciones
serán treinta o cuarenta, y usted oirá voces, y pensamientos. Todo está aquí,
en mi piel; no hay más que mirar. Pero sobre todo, hay cierto lugar de mi
espalda… —El hombre ilustrado se volvió—. ¿Ve? Sobre mi omóplato derecho no hay
ningún dibujo. Sólo una mancha de color.
—Sí.
—Cuando he
estado con alguien un rato, ese omóplato se cubre de sombras, y se convierte en
un dibujo. Si estoy con una mujer, al cabo de una hora su rostro aparece ahí,
en mi espalda, y ella ve toda su vida… cómo vivirá y cómo morirá, qué parecerá
cuando tenga sesenta anos. Y si me encuentro con un hombre, una hora después su
retrato aparece también en mi espalda. Y el hombre se ve a si mismo cayendo en
un precipicio, o aplastado por un tren… Entonces me despiden.
El hombre
hablaba y al mismo tiempo movía las manos sobre las ilustraciones, como para
ajustar los marcos y sacarles el polvo, con los ademanes de un conocedor, de un
aficionado al arte. Al fin se tendió de espaldas, a la luz de la luna. Era una
noche calurosa, serena y sofocante. Nos habíamos sacado la camisa.
—¿Y nunca
encontró a la vieja?
—Nunca.
—¿Y cree usted
que venía del futuro?
—¿Cómo, si no,
podría conocer estas historias que me pintó sobre la piel?
El hombre,
fatigado, cerró los ojos.
—A veces, de
noche —dijo débilmente—, siento las figuras, como hormigas sobre la piel. Sé lo
que pasa entonces y lo que tiene que pasar. Yo nunca las miro. Trato de
olvidarme. No debemos mirarlas. No las mire usted tampoco, se lo advierto.
Vuélvame la espalda cuando se vaya a dormir.
Yo estaba
acostado no muy lejos. El hombre no tenía, aparentemente, un carácter violento,
y las ilustraciones eran tan hermosas… Yo me hubiese ido lejos de toda esa
charla. Pero las ilustraciones… Dejé que los ojos se me llenaran de imágenes.
Con esos cuadros sobre el cuerpo, cualquiera podía perder la cabeza.
La noche era
serena. Yo podía oír la respiración del hombre ilustrado, bañado por la luna.
Los grillos cantaban dulcemente en las hondonadas lejanas. Me puse de costado
para ver mejor las ilustraciones. Pasó, quizá, una media hora. Yo no sabía si
el hombre ilustrado se había dormido, pero de pronto lo oí respirar:
—Se mueven,
¿no es cierto?
Esperé un
minuto. Y luego dije:
—Sí.
Las imágenes
se movían, Una por vez, uno o dos minutos. Allí, a la luz de la luna, con el
menudo tintineo de los pensamientos y las voces distantes como voces del mar,
se desarrollaron los dramas. No sé si esos dramas duraron una hora o dos. Sólo
sé que me quedé allí, inmóvil, fascinado, mientras las estrellas giraban en el
cielo.
Dieciocho
ilustraciones, dieciocho cuentos. Los conté uno a uno.
Ray Bradbury