Entré en la ciudad de
madrugada. Nadie reparó en mí desde el ejército almorávide. Nadie me vio
escabullirme como una sombra por entre los huecos ocultos de la muralla. Mi
miedo sin duda se fundió con el miedo de los ciento veinte mil hombres que
esperaban el ataque, hasta hacerme indistinguible de sus ansias. Soplaba un
viento frío de levante que agitaba las hogueras que iluminaban las quince mil
tiendas del campamento, a pesar de que era julio y en mi camino ya me había
cruzado con el verano un par de veces este mismo año.
Me encontraron al alba, sentado
en las almenas del Alcázar, intentando en vano arreglar las cuerdas de mi viejo
laúd y sabiendo que no era momento de recordarme que tenía hambre. Apenas
mediaron palabra. Me condujeron al caserío, y de ahí a los aposentos privados
de quien los almorávides conocían por
al-Kanbayatur y yo había tenido por señor y amigo, en otra época. Ya sabía
que llegaba tarde: es difícil no leer malos augurios en el vuelo de la corneja.
Ximena aún no vestía de negro:
quizá no había tenido tiempo de asimilar la muerte como, lo vi en sus ojos, no
era capaz de asimilar las juventudes de mi vida. A pesar de los años, seguía
siendo esa mujer hermosa y fuerte que yo había conocido en Burgos, los ojos
fieros, la boca un punto demasiado grande, el pecho altivo. La rodeaban los
capitanes de su marido, los mismos hombres que nos habían acompañado al
destierro, marcados ahora también por las heridas de tanto tiempo y de tanta
guerra: Álvar Fáñez, su sobrino; Pedro Vermúdez, el alférez; Muño Guztioz, su
cuñado; Martín Antolínez, el burgalés a quien yo tantas veces había desplumado
jugando a los dados. Noté que faltaban otros camaradas: Martín Muñoz de
Montemayor, el portugués; Galind García, el bueno de Aragón. Quién sabía si
estaban ahora encargados de la defensa de la ciudad, o si habían caído en su
conquista, o en cualquiera de las muchas hazañas que sin duda habían realizado
desde que sus destinos se separaron del mío. Estaba también un hombre a quien
no conocía y que vestía la mitra obispal, y que nada más verme entrar en la
recámara torció el gesto y habría lanzado un anatema contra mi persona si la
propia Ximena no hubiera detenido su conato de hechizo.
—Estebanillo —me recibió la
dueña—. Llegas tarde, mi buen amigo.
—Tarde recibí tu aviso, mi
señora —respondí. En deferencia al obispo no especifiqué qué tipo de mensaje
era—. ¿Cuándo...?
—El domingo. La herida del
cuello que recibió en Albarracín nunca curó del todo. Y ahora los ejércitos de
Abu Bekr vuelven a amenazar Valencia. Nos superan en número, y ya no tienen miedo.
Se apartó, y con ella dejáronme
paso los capitanes y el religioso. Avancé al encuentro del cadáver. Suele
decirse que un hombre parece que duerme cuando está muerto, pero no era éste el
caso, ni creo que lo haya sido jamás. Un hombre parece otra cosa cuando está
muerto, un reflejo que ni siquiera recuerda a la cara que tenía cuando estaba
vivo, porque los músculos se aflojan y ya no brilla en él esa luz que los
seguidores de Cristo llaman alma. Lo mismo pasaba aquí. A pesar de las calzas
de buen paño, a pesar de la camisa de finísimo ranzal, bordada en oro y plata,
a pesar de las babuchas y el brimal labrado con oro, y la pelliza bermeja con
bandas doradas tan característica, a pesar del manto de valor incomparable, Rodrigo
Díaz estaba muerto.
—Los almogávares entrarán en
Valencia a sangre y fuego, Truhán —dijo la voz de doña Ximena, pero sólo para
mí, sólo para dentro de mi cabeza—. Nos pasarán a todos a cuchillo. Sabe Dios
que no temo la muerte, pero es posible que el emperador Alfonso venga en
nuestra ayuda.
Sacudí la cabeza con tristeza,
tanto por expresar mi desconsuelo ante la muerte de mi señor y amigo como para
desaconsejar las palabras que Ximena machacaba en mi cerebro.
—No durará, mi señora Ximena.
Sin Mío Cid, Valencia caerá tarde o temprano.
—Que tarde o temprano caiga.
Pero no mañana.
Me volví. Como si todos los
capitanes hubieran oído también nuestro intercambio, asintieron al unísono, con
un crujido de metal y cuero. A ninguno le importaba la muerte, ahora que la
muerte estaba aquí sentada. Miré fijamente a los ojos al obispo, y éste me
devolvió un momento la mirada, se fijó en el guante negro de mi zurda, acabó
por asentir también, dando un paso atrás, como si ese mínimo movimiento pudiera
salvar de juicios divinos la decisión que tomaba.
La larga barba del Cid, ahora
entrecana, había sido peinada y arreglada. Por la propia Ximena, sin duda:
ningún hombre se había atrevido nunca a mesarla. Me quité el guante y extendí
la mano. Podría haberlo hecho con la mano derecha, pero usar la mano que no es,
la mano que existe sin existir, me pareció más aconsejable. Con ternura,
acaricié aquella barba, fijándome de paso en el contorno de cicatrices de aquel
rostro, la cruel herida del cuello, las arrugas en torno a los ojos. Mío Cid
debía tener cincuenta y seis o cincuenta y siete años; cinco o seis más que yo.
Y aquí estaba, sin embargo, muerto y antes que muerto avejentado, y yo seguía
pareciendo un muchacho recién destetado, un pilluelo saltabancos, el truhán
redomado que hay quien usa como nombre cuando me llama.
Elegí una larga tira de pelo,
lo trencé con cuidado, como si fuera la tripa de cerdo con la que antes había
intentado reparar mi laúd. La piel de Mío Cid estaba fría, del color de ceniza
bajo mi mano invisible. Con un puñal, corté la trenza y la pasé por la boca y
los ojos cerrados del cadáver. Luego, la anudé despacio, con tres vueltas, una
vuelta por cada religión, en torno al pomo de la espada que esperaba junto a
nosotros, reluciente y afilada, como dispuesta ella sola para volver a la
guerra. La reconocí: era Tizona, la espada que el rey Fernando encomendara a
Rodrigo, la espada que yo quise robarle en Zaragoza.
Pasé la yema de los dedos que
no existen por su filo, y de la nada brotó una grieta de sangre que la hoja
absorbió como si fuera papel secante. Sin darle tiempo a que la herida cerrara,
como sabía que cerraría porque mi cuerpo cura de manera prodigiosa, teñí de
rojo la trenza de cabello. Esperé unos segundos mientras murmuraba para mí una
letanía. Entonces, cogí la espada y la coloqué en las manos de Mío Cid.
Todos contuvieron la
respiración, y don Jerónimo, el obispo, se habría persignado si Muño Guztioz no
le hubiera sujetado el brazo: no era momento para poner en marcha fuerzas
contrarias.
El pecho del caballero muerto
se hinchó, como un odre, con un suspiro ronco que traía consigo el eco de un
país desconocido. Los dedos se cerraron con fuerza en torno al pomo de la
Tizona, y por fin los dos ojos se abrieron, al unísono.
—Mío Cid de Vivar, mi señor
Campeador —susurré—. Valencia te llama. Levántate y anda.
Con torpeza, con movimientos
que no tenían del todo la agilidad de la vida, el caballero se puso en pie. No
había brillo en sus ojos, sino dos botones negros, dos agujeros oscuros en los
que no me atreví a asomarme mucho rato.
—Esteban... —susurró una voz
que era remedo de la voz que un día tuvo.
—Mío Cid, mi señor, tarde he
llegado. Sólo puedo rescatarte brevemente del sueño de la muerte. El peligro
sigue acechando más allá de las murallas. Es hora de que hagas lo que en vida
quisiste hacer.
Álvar Fáñez acercó el casco
diademado. Pedro Vermúdez alzó el escudo con el dragón furente. Mío Cid, o lo
que había sido Mío Cid hasta el domingo, se puso en cruz y permitió que lo
armaran. En un rincón, junto a la ventana, don Jerónimo procuraba contener sus
deseos de rezar y no golpearse el pecho en un acto de contrición que ahora
llegaba, como yo había llegado, demasiado tarde. Detrás del muro de cotas de
malla y camisones de estopa, doña Ximena lloraba.
—No tienes mucho tiempo, mi
señor Rodrigo —le dije cuando montaba en el patio, un alazán sin duda
descendiente de Babieca—. El hechizo
no aguantará más de un día, si acaso. Es lo malo de andar con la vida jugada.
No sé si aquello que ahora
habitaba el cuerpo de Rodrigo me entendió. En cualquier caso, no hacía falta.
El rastrillo se alzó, el caballero resucitado picó espuelas, y todo el ejército
sitiado cabalgó persiguiendo a un espejismo, un fuego de artificio iluminado
por un humilde aprendiz que quizá habría preferido no entender nunca de magias.
Rafael Marín,
Juglar
FINALISTA
PREMIO MINOTAURO 2006
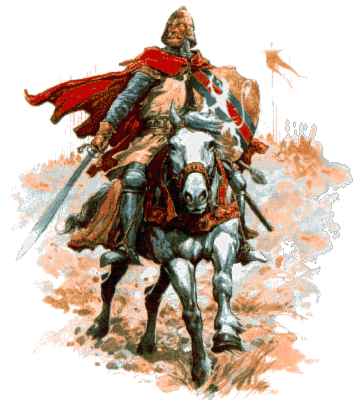
No hay comentarios:
Publicar un comentario