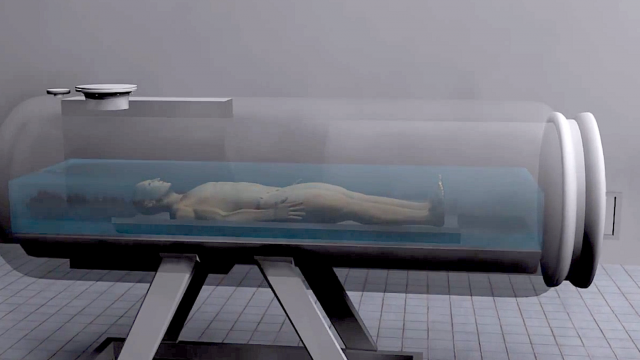Cuando llegó la hora encantada,
partimos hacia el bosque, uno por uno.
La noche estaba siniestramente
cálida y tuve que hacer un esfuerzo para seguir el sinuoso sendero del bosque
en la oscuridad afelpada como el terciopelo. Raíces que no podía ver se
levantaban para arañar mis tobillos y, en una ocasión, pisé mal y caí al suelo
y el aroma húmedo de una inminente tormenta invadió mi nariz. Sacudí la
suciedad de mi cuerpo y avancé con más cuidado, mis pulsaciones aceleradas y
superficiales, como los latidos de un conejo asustado.
Cuando llegué al comienzo del
sendero, temí, por un momento, haber llegado tarde. Mi vestuario (pantalones,
botas, camisa y abrigo de un estilo militar culturalmente ambiguo) no incluía
reloj. Deambulé por el borde del bosque, mirando colina arriba, hacia la Mansión.
En tres o cuatro ventanas destellaban luces tenues e imaginé a los pocos
estudiantes demasiado cautos para venir a la playa espiando con timidez hacia
afuera. Una rama crujió entre las sombras y me di la vuelta.
—¿Hay alguien ahí?
—¿Oliver? —La voz de James.
—Sí, soy yo —respondí—. ¿Dónde
estás?
Emergió de entre dos pinos
negros; su cara, un óvalo blanco en la penumbra. Iba vestido casi igual que yo,
pero unas hombreras de plata brillaban en sus hombros.
—Tenía la esperanza de que
fueras mi Banquo —dijo.
—Supongo que mereces una
felicitación, Señor de Todo (…)
Medianoche: el tañido sordo del
reloj de una iglesia resonó a través del aire de la noche calma y James sujetó
mi brazo con fuerza.
—«La campana me invita» —declaró. La excitación hizo que sus palabras
sonaran livianas y aspiradas—. «No la
oigas, Duncan, ¡porque su tañido es un llamado al cielo o al infierno!».
—Me soltó y desapareció entre las sombras de las malezas. Lo seguí, pero no demasiado
cerca, por miedo a volver a tropezar y arrastrarnos a ambos al suelo.
La franja de árboles entre la
Mansión y la orilla norte era densa pero estrecha y, pronto, una luz de un
color naranja crepuscular comenzó a filtrarse por entre las ramas. James —podía
verlo con claridad para entonces o, al menos, su contorno— se detuvo y yo avancé
de puntillas hasta quedar detrás de él. Cientos de personas abarrotaban la
playa, algunas estaban apiñadas en los bancos, otras apretadas en pequeños
grupos en el suelo; sus siluetas, negras contra el resplandor fulgurante de la
hoguera. El rumor lejano de los truenos, apagado por el chapoteo de las olas
contra la orilla y el crepitar de las llamas. Susurros de excitación comenzaron
a surgir de los espectadores cuando el cielo, pintado al óleo de un violeta
retorcido y premonitorio, se enrojeció con la luz blanca de un relámpago.
Luego, la playa quedó en silencio otra vez, hasta que una voz aguda, chillona,
exclamó:
—¡Mirad!
Una forma blanca y sólida se
acercaba sobre el agua, un arco largo y redondeado, como el lomo del monstruo
del Lago Ness.
—¿Qué es eso? —susurré.
—Son las brujas —respondió
James, lentamente. La luz del fuego se reflejaba en sus ojos como chispas
rojas.
A medida que la forma bestial se
deslizaba cada vez más cerca, lentamente se iba haciendo más nítida, lo
bastante como para que yo me diese cuenta de que era una canoa dada vuelta. A
juzgar por la altura del casco en el agua, debajo solo debía haber apenas espacio
suficiente para una burbuja de aire. El bote flotó hasta los bajíos y, por un
momento, la superficie del lago quedó lisa como un espejo. Luego, apareció una
onda, una agitación, y emergieron tres figuras. Una bocanada de asombro
colectivo salió disparada del público. Las chicas no parecían tanto brujas al
principio, sino más bien como espectros: su pelo caía lustroso y mojado sobre
sus rostros, sus vaporosos vestidos blancos parecían derretidos sobre sus
extremidades y se arremolinaban en espirales detrás de ellas. Al salir del
agua, sus dedos goteaban y le tela se aferró tanto a sus cuerpos que pude
distinguir quién era quién, aunque permanecieron cabizbajas. A la izquierda
estaba Filippa, con sus inconfundibles piernas largas y sus caderas pequeñas. A
la derecha, Wren, más pequeña y delgada que las otras dos. En el medio,
Meredith; sus curvas, audaces y peligrosas bajo el fino vestido blanco. La
sangre me palpitaba en los oídos. James y yo, por el momento, nos olvidamos el
uno del otro.
Meredith alzó el mentón solo lo
suficiente como para que su cabello se deslizara fuera de su cara.
—«¿Cuándo volveremos a vernos las tres » —preguntó; su voz, baja y
encantadora en el aire apacible—. «¿Cuando
caigan rayos, truene o llueva?».
—«Cuando el alboroto termine —respondió Wren, con picardía—, cuando la batalla esté ganada y perdida».
La voz de Filippa sonó gutural e
intensa:
—«Eso será antes de que el sol se ponga».
Un tambor hizo eco desde algún
lugar en lo profundo del bosquecillo y el público se estremeció con gusto.
Filippa miró hacia el sonido, directo al sendero donde James y yo estábamos escondidos
bajo las sombras.
—«¡Tambor, tambor! Ahí viene Macbeth».
Meredith levantó sus manos a los
costados y las otras dos avanzaron para sujetarlas.
TODAS: «Las raras hermanas, tomadas de la mano, por tierra y por mar viajamos,
así giramos y giramos tres veces alrededor de ti y tres veces alrededor de mí y
tres veces más para llegar a nueve».
Se unieron formando un triángulo
y empujaron sus palmas abiertas hacia el cielo.
—« ¡Silencio!» —exclamó Meredith—. «El hechizo está hecho».
James inhaló de repente, como si
antes de eso se hubiera olvidado de respirar, y salió a luz.
—«Jamás
había visto un día tan feo y hermoso» —recitó y todas las cabezas se
giraron hacia nosotros. Lo seguí de cerca, por detrás, ahora sin temor a
tropezarme.
—«¿Cuánto nos faltará
hasta Forres?»
—pregunté, luego me detuve en seco. Las tres chicas estaban paradas lado a lado
y nos miraban con fijeza—. «¿Qué son
estas mujeres tan arrugadas y tan excéntricas en su vestir, que no parecen
habitantes de esta tierra y, sin embargo, están en ella?».
Descendimos más despacio. Mil
ojos sobre nosotros, quinientos pares de pulmones contenían el aire.
YO: « ¿Estáis vivas? ¿Sois capaces de responderme una pregunta? Parece que me
entendéis…».
JAMES: «Hablad, si es que podéis».
Meredith se hundió hasta quedar
de rodillas frente a nosotros.
—«¡Salve, Macbeth!
¡Salve, Señor de Glamis!».
Wren se arrodilló al lado de
ella.
—«¡Salve, Macbeth!
¡Salve, Señor de Cawdor!».
Filippa no se movió, pero con
una voz clara y resonante, exclamó:
—«¡Salve, Macbeth,
que un día será rey!».
James retrocedió, sobresaltado.
Lo sujeté del hombro y dije:
—«Mi
buen amigo, ¿por qué te sobresaltas y pareces temer cosas que suenan tan
gratas?».
Me miró de lado y lo solté, a
regañadientes. Después de un momento de duda, pasé a su lado y bajé el último
escalón arenoso para pararme entre las brujas.
YO: «En honor a la verdad, ¿sois
fantasmas o aquello mismo que por fuera mostráis? A mi noble compañero saludáis
con gran cortesía y grandes anuncios de títulos de nobleza y futura realeza,
que parecen haberlo dejado pasmado. A mí no me habláis, si podéis ver en las
semillas del tiempo y anunciar qué grano crecerá y cuál no, entonces habladme a
mí, que no ruego ni temo vuestros favores ni vuestro odio».
Meredith estuvo de pie en un
instante.
—«¡Salve!» —exclamó y las otras chicas la
imitaron. Se inclinó hacia adelante, se acercó demasiado, su cara quedó solo a
unos centímetros de la mía—. «Menos que
Macbeth y más grande».
Wren apareció detrás de mí, sus
dedos tamborilearon contra mi cintura, mientras me miraba con una sonrisa
pícara.
—«No tan
feliz, pero mucho más feliz».
Filippa, sin embargo, se mantuvo
lejos.
—«Criarás
reyes, pero rey no serás» —dijo ella, indiferente, casi aburrida—. «Por eso, ¡salve, Banquo! y ¡salve, Macbeth!».
Wren y Meredith siguieron
acariciándome y tocándome, tirando de mi ropa, explorando las líneas de mi
cuello y mis hombros, peinando mi cabello hacia atrás. La mano de Meredith vagó
todo el camino hacia mi boca, las yemas de sus dedos recorrieron mi labio
inferior, antes de que James —quien había estado observando con igual fascinación
y repugnancia— se sacudiera y hablara. Las cabezas de las chicas apuntaron de
inmediato hacia él y yo me tambaleé en el lugar, al temblar mis rodillas ante
la pérdida de atención.
JAMES: «¡Quedaos, extrañas mensajeras! Contadme más. Por muerte de Sínel, sé
que soy señor de Glamis; pero ¿de Cawdor?, ¿cómo? El Señor de Cawdor vive,
próspero caballero. Y ser rey no está dentro de lo que creo posible».
Solo negaron con la cabeza, se
llevaron un dedo a los labios y volvieron a sumergirse en el agua. Cuando
habían desaparecido por completo debajo de la superficie y nosotros habíamos
recobrado la sensatez, me giré hacia James con las cejas alzadas, expectante
(...)
El resto de la escena fue breve.
Cuando no era mi turno de hablar, no dejé de observar con atención el agua.
Estaba en calma otra vez y reflejaba el violeta del cielo tormentoso. Cuando
llegó el momento, los dos estudiantes de tercero que habían tenido la suerte de
interpretar a Ross y a Angus y yo salimos por la derecha, fuera de la luz de la
hoguera (...)
—Oliver —dijo—. «Cubierto de sangre, Banquo me
sonríe».
—Uh. Uh. Mierda.
Me empujó hacia el cobertizo, la
puerta chirrió traicioneramente detrás de nosotros. En el interior, el suelo
estaba cubierto de remos y chalecos salvavidas, lo que dejaba apenas espacio
suficiente como para que entráramos de pie el uno frente al otro. Una botella de
cinco litros aguardaba en un estante bajo.
—Por Dios —comenté, desabrochando a toda prisa
mi chaqueta—. ¿Cuánta sangre pensaron que
necesitaríamos?
—Mucha, al parecer —respondió James, mientras
se inclinaba hacia abajo para quitar la tapa—. Y apesta. —Un olor dulce y
rancio llenó la habitación cuando me retorcí para quitarme las botas—. Supongo
que debemos darles puntos por originalidad (...)
Cerré con fuerza la boca y los
ojos y él vertió la sangre sobre mi cabeza, como si fuera un retorcido bautismo
pagano. Escupí y tosí mientras la sangre se derramaba por mi cara.
—¿Qué es esta porquería?
—No lo sé. Y no sé cuánto tiempo tienes.
—Sujetó mi cabeza—. Quédate quieto. —Derramó la sangre por mi cara, mi pecho y
mis hombros, amontonó mi pelo con los dedos para que quedara de punto—. Ahora
sí. —Durante medio segundo, solo me observó y, de alguna manera, parecía
impresionado y, al mismo tiempo, completamente repugnado (…)
Salí del cobertizo a trompicones
y corrí hasta los árboles, maldiciendo a las piedras y agujas de pino que se
clavaban en mis pies descalzos. Aparecer a medianoche sin tener la menor idea
de a quién encontraríamos en la oscuridad era ciertamente espeluznante, pero
también problemático. Solo me sabía mis escenas, así que tan solo podía
adivinar cuánto tiempo tenía antes de que me tocara entrar como el fantasma de
Banquo (...)
Al final, llegué al límite del
bosquecillo con tiempo de sobra. Me acerqué despacio y con torpeza, las ramas
crujían bajo mis pies, pero los espectadores miraban con ansiosa atención la
segunda reunión de James con las brujas y no notaron mi presencia. Me escondí
bajo una rama que colgaba bien baja y el intenso aroma del pino penetró el
hedor de la sangre falsa sobre mi piel (...)
Las chicas bailaron en círculo
alrededor del fuego, tenían el pelo suelto y enredado y algunas algas verdes
del lago se aferraban a sus faldas. De vez en cuando alguna de ellas arrojaba
un puñado de polvo brillante al fuego y una nube de humo de colores estallaba sobre
las llamas. Me moví con ansiedad en mi escondite, expectante. Yo aparecía al
final de una serie de visiones, pero ¿cómo
aparecerían? (…)
Una risa aguda de otro mundo salió de Wren y
llevó mi atención de vuelta a la playa.
MEREDITH: «¡Habla!».
WREN: «¡Pide!».
FILIPPA: «¡Responderemos!».
MEREDITH: «Dinos si prefieres oírlo de nuestra boca o de la de nuestros amos».
JAMES: «Llamadlos, quiero verlos».
Las voces de las chicas se
alzaron en un cántico agudo y discordante. James se quedó parado mirando,
siniestro y vacilante.
MEREDITH: «Vierte ahí dentro sangre de una cerda que ha devorado a sus nueve
lechoncillos y aviva el fuego con la grasa que sudó en el patíbulo un asesino…».
TODAS: «Ven, de arriba o de abajo, y ¡muestra con destreza tu ser y tu poder!».
Filippa arrojó algo al fuego y
las llamas rugieron al elevarse por encima de sus cabezas. Una voz tronó a
través de la playa, formidable y aterradora como la de un dios primordial. Sin
duda alguna, Richard.
—«MACBETH.
MACBETH. MACBETH. ¡CUÍDATE DE MACDUFF!».
No se lo veía por ningún lado,
pero su voz parecía caer sobrenosotros desde todos lados, con tanta fuerza que
me sacudió hasta los huesos. James no estaba menos alarmado que yo ni que nadie
y las palabras trastabillaron en su boca cuando habló.
—«Seas
lo que seas, agradezco tu buena advertencia. Has dado justo en el blanco de mi
miedo: pero una palabra más…».
Richard lo interrumpió de forma
ensordecedora.
RICHARD: «SÉ SANGUINARIO, AUDAZ, DECIDIDO; RÍETE CON DESPRECIO DEL PODER DEL
HOMBRE, PORQUE NADIE QUE HAYA NACIDO DE UNA MUJER PODRÁ DAÑAR A MACBETH».
JAMES: «Entonces, vive, Macduff; ¿por qué habría de temerte?».
RICHARD: «SÉ FUERTE COMO EL LEÓN Y ORGULLOSO; QUE NO TE IMPORTE QUIÉN TE ABORRECE
O QUIÉN SE OFENDE O QUIÉN CONSPIRA CONTRA TI: MACBETH JAMÁS SERÁ VENCIDO HASTA
QUE EL GRAN BOSQUE DE BIRNAM MARCHE AL ALTO MONTE DUNSINAN PARA ALZARSE EN SU
CONTRA».
JAMES: «Eso jamás ocurrirá…
¿quién puede reclutar a un bosque, arrancar sus raíces de la tierra? ¡Dulces
presagios son estos! ¡Bien! La cabeza de la rebelión
no se alzará hasta que lo haga el bosque de Birnam y nuestro Macbeth vivirá en
su trono todo lo que la naturaleza permita, pagará su aliento al tiempo y la costumbre
mortal. Sin embargo, mi corazón palpita por saber una cosa: decidme, si vuestro
arte consigue ver tan lejos: ¿la descendencia de Banquo alguna vez reinará este
reino?».
TODAS LAS BRUJAS GRITAN AL
UNISONO: « ¡No busques saber más!».
JAMES: «Exijo saber: ¡negadme esto y una maldición eterna caerá sobre vosotras!
¡Decídmelo!».
TODAS: «Que lo vean sus ojos y su corazón se llene de congoja; ¡venid como sombras y como sombras partid!».
Ocho figuras encapuchadas se
alzaron en la última fila de espectadores. Una chica que estaba sentada a su
lado chilló de sorpresa. Se deslizaron como flotando hasta el medio del pasillo
y comenzaron a descender (me pregunté si se trataba de más estudiantes de
tercero), mientras James los observaba con ojos horrorizados.
—«¿Qué?» —cuestionó—. «¿Acaso esta
serie durará hasta el final de los días?».
Mi corazón saltó hasta mi
garganta. Salí a la luz por segunda vez, la sangre pegajosa y brillante sobre
mi piel. James me miró boquiabierto y todo el público se giró hacia mí al mismo
tiempo. Gritos reprimidos se agitaron en la superficie del silencio.
—«Horrible
visión» —dijo James, débilmente. Comencé a bajar las escaleras otra vez,
alcé mi brazo para señalar a las ocho figuras y reclamarlas como propias—. «Ahora lo veo, es verdad; porque, cubierto de
sangre, Banquo me sonríe y las señala como propias».
Bajé la mano y desaparecí,
oculto por las sombras de alrededor,como si jamás hubiera existido. James y yo
estábamos de pie a tres metros de distancia frente al fuego. Yo brillaba
cubierto de rojo, ceñudo y ensangrentado como un recién nacido, mientras que la
cara de James estaba fantasmalmente blanca.
—«¿Qué? ¿Es así?» —pareció decirme a mí.
Sobrevino un silencio extraño, creciente. Ambos nos inclinamos hacia adelante
sin mover nuestros pies, esperando que algo pasara. Entonces Meredith apareció
entre nosotros.
—«Sí,
señor» —respondió y alejó la mirada de James de mí—. «Todo esto es así: pero ¿por qué se asombra tanto Macbeth?».
Él se dejó llevar de vuelta al
fuego y las tentadoras atenciones de las brujas. Yo trepé hasta el último
escalón y allí me quedé merodeando para atormentarlo. En dos ocasiones, sus
ojos vagaron hacia donde yo estaba, pero el público otra vez prestaba atención
a las chicas. Ellas caminaban tambaleantes alrededor del fuego y reían a
carcajadas hacia el cielo tempestuoso, entonces comenzaron a cantar de nuevo.
James las observó un momento, horrorizado, luego dio media vuelta y huyó de la
luz de la hoguera.
TODAS: «Dos veces dos el
esfuerzo y el problema, el caldero arde y el fuego quema, escama de dragón,
diente de león, momia de bruja y fauces de granuja…».
Mientras Meredith y Wren
continuaron la danza, con movimientos salvajes y violentos, Filippa levantó un
cuenco que había estado escondido en la arena. Un líquido rojo y viscoso
salpicó a los lados, la misma sangre falsa que hacía picar mi piel.
TODAS: «Dos veces dos el
esfuerzo y el problema, el caldero arde y el fuego quema. Un poco de sangre de
babuino y el hechizo firme y fuerte devino».
Filippa volcó el cuenco. Hubo un
chapoteo desagradable y todo se volvió negro. Los espectadores saltaron de sus
asientos y surgió de ellos un rugido de alegría y confusión.
M. L. Rio, Todos somos villanos