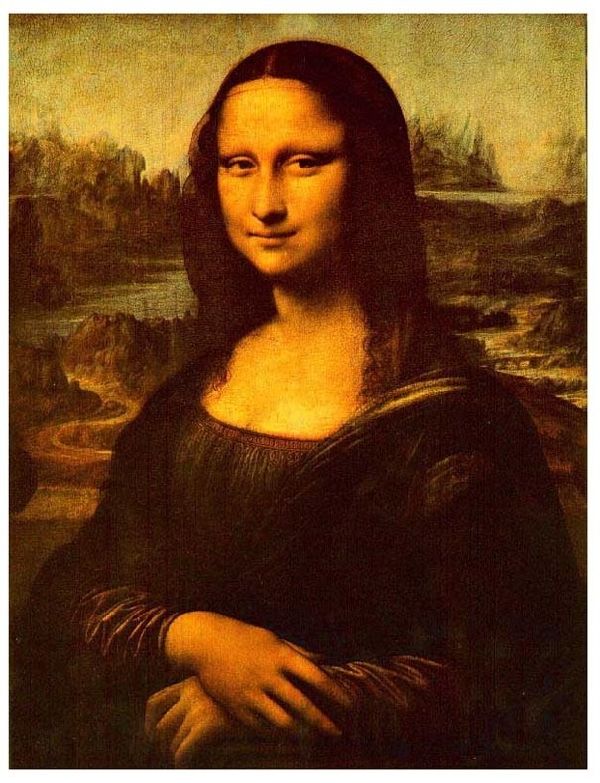—Ahora —dijo—,
está tranquilo: voy a buscar a tu padre a la Bastilla.
—¡Desgraciado!
—exclamó el director, cogiendo las manos de Billot—. ¿Cómo llegaréis hasta un
prisionero de Estado?
—¡Tomando la
Bastilla, truenos de Dios!
Algunos
guardias franceses comenzaron a reírse, y al cabo de un instante todos los
imitaron.
—Pero ¿qué es
la Bastilla, si queréis decírmelo? —gritó Billot, paseando en torno suyo una
mirada de cólera.
—Piedras —dijo
un soldado.
—Hierro
—añadió otro.
—Fuego —exclamó
un tercero—. Y mucho cuidado, buen hombre, porque allí se quema uno.
—¡Sí, sí, se
quema! —repitió la multitud con terror.
—¡Ah,
parisienses! —gritó el labrador—. ¡Ah! Tenéis azadones y teméis las piedras;
tenéis plomo y os amedrenta el hierro; tenéis pólvora y os infunde pavor el
fuego. ¡Parisienses cobardes; máquinas de la esclavitud! ¡Mil rayos! ¿Quién es
el hombre de corazón que quiere venir conmigo y con Pitou, a tomar la Bastilla
del rey? Yo me llamo Billot, labrador en la isla de Francia. ¡Adelante!
Billot acababa
de elevarse a lo más sublime de la audacia.
La multitud
enardecida se agitaba en torno suyo, gritando:
—¡A la
Bastilla, a la Bastilla!
Sebastián
quiso cogerse a Billot; pero éste le rechazó con suavidad.
—Niño
—díjole—, ¿cuál es la última palabra escrita por tu padre?
—¡Trabaja!
—contestó Sebastián.
—Pues trabaja
aquí: nosotros vamos a trabajar allí abajo; nuestra tarea es destruir y matar.
El joven no
contestó una palabra; ocultó su rostro entre las manos, sin estrechar siquiera
los dedos de Pitou, que le abrazaba, y sobrecogiéronle tan violentas
convulsiones que fue preciso llevarle a la enfermería del colegio.
—¡A la
Bastilla! —gritó Billot.
—¡A la
Bastilla! —gritó Pitou.
—¡A la
Bastilla! —repitió la multitud.
Y se
encaminaron hacia la Bastilla (...)
Billot
avanzaba siempre; pero no era ya él quien gritaba. La multitud, prendada de su
aspecto marcial, reconociendo en aquel hombre uno de los suyos, comentaba sus
palabras y sus actos, y le seguía siempre, aumentando como la ola de la marea montante.
Detrás de
Billot, cuando desembocó en el muelle de San Miguel, había más de tres mil
hombres, armados de cuchillos, de hachas, de picas y de fusiles.
Todo el mundo
gritaba: «¡A la Bastilla, a la Bastilla!».
Alejandro Dumas, Ángel Pitou
Aquella mañana
San Antonio se vio invadido por una masa de gente miserable que iba de una
parte a otra, sobre cuyas cabezas ondulantes brillaba, a veces, la luz al
reflejarse en los sables y las bayonetas. Tremendo rugido surgía de la garganta
de San Antonio, y se agitaba en el aire un verdadero bosque de armas desnudas,
como ramas de árboles sacudidas por el viento invernal; todos los dedos
oprimían con fuerza un arma o cualquier cosa que sirviera de tal.
Nadie habría
podido decir quién se las daba ni de dónde procedían; pero en breve se
distribuyeron mosquetes, cartuchos, pólvora y balas, barras de hierro y de
madera, cuchillos, hachas, picas y toda arma que se pudiera encontrar o
imaginar. Y los que no tenían otra cosa se dedicaban con ensangrentadas manos a
sacar de las paredes las piedras y los ladrillos. Todos los corazones, en San
Antonio, latían con el apresuramiento de la fiebre, y todo ser que tenía vida
estaba dispuesta a sacrificarla.
Así como un
remolino de agua hirviente tiene su vorágine, así aquel remolino humano tenía
su centro en la taberna de Defarge, y cada una de las gotas humanas que había
en el monstruoso caldero mostraba tendencia a dirigirse hacia el punto en que
se hallaba Defarge, sucio de sudor y de pólvora, que daba órdenes, entregaba armas,
hacía avanzar a unos y retroceder a otros, desarmaba a uno para armar a otro y
trabajaba como un endemoniado en lo más espeso de aquella confusión.
—¡Ponte cerca
de mí, Jaime Tres! —gritó Defarge;— y vosotros, Jaime Uno y Jaime Dos, separaos
o poneos a la cabeza de tantos patriotas como os sea posible. ¿Dónde está mi
mujer?
—¡Aquí! —le
gritó su esposa siempre tranquila aunque sin estar entregada a su labor de
calceta. La decidida mano derecha de aquella mujer tenía asida un hacha y en su
cintura llevaba una pistola y un cuchillo.
—¿Adónde vas,
mujer?
—Ahora contigo
—le contestó ella.— Luego ya me verás a la cabeza de las mujeres.
—¡Ven, pues!
—exclamó Defarge con fuerte voz.— ¡Ya estamos listos, patriotas y amigos! ¡A la
Bastilla!
Con un rugido
como si, al oír la detestada palabra, resonaran todas las voces de Francia, se
levantó aquel mar viviente, y sus numerosas oleadas se extendieron por parte de
la ciudad. Se oían campanadas de alarma, redoblar de tambores y aquel mar
alborotado empezó el ataque.
Profundos
fosos, doble puente levadizo, macizos muros de piedra, ocho enormes torres,
cañones, mosquetes, fuego y humo... A través del fuego, y del humo, en el fuego
y en el humo, porque aquel mar lo arrojó contra un cañón, y en un instante se
convirtió en artillero, Defarge, el tabernero, trabajó como valeroso soldado
por espacio de dos horas. Profundo foso, un solo puente levadizo, macizos muros
de piedra, ocho grandes torres, cañones, mosquetes, fuego y humo... Cae un
puente levadizo. ¡Animo, camaradas! ¡Animo, Jaime Uno, Jaime Dos, Jaime Mil,
Jaime Dos Mil, Jaime Veinticinco Mil! ¡En nombre de los ángeles o de los
diablos, como queráis! ¡Animo! Así gritaba Defarge, el tabernero, junto a su
cañón, que estaba ya rojo.
—¡A mí las
mujeres!— gritaba Madame Defarge: ¡Cómo! ¿No podremos matar como los hombres
cuando haya caído la plaza?
Y acudían a su
lado gritando numerosas mujeres diversamente armadas, pero todas iguales por el
hambre y la sed de venganza que las animaba.
Cañones,
mosquetes, fuego y humo... pero aun resistían el profundo foso, el puente
levadizo, los macizos muros de piedra y las ocho enormes torres. En el mar que
atacaba se veían pequeños desplazamientos originados por los heridos que caían.
Chispeantes armas, antorchas ardientes, carros humeantes llenos de paja húmeda,
enormes esfuerzos junto a las barricadas, gritos, maldiciones, actos de valor,
estruendos, chasquidos y los furiosos rugidos del viviente mar; pero aun
resistían el profundo foso, el puente levadizo, los macizos muros de piedra y las
ocho enormes torres; no obstante, Defarge, el tabernero, seguía disparando su
cañón doblemente enrojecido por el incesante fuego de cuatro horas.
Una bandera
blanca desde dentro de la fortaleza y un parlamentario... apenas visible entre
aquella tempestad y por completo inaudible. De pronto el mar se encrespó y
arrastró a Defarge, el tabernero, sobre el tendido puente levadizo, lo hizo
pasar más allá de los macizos muros de piedra, entre las ocho enormes torres
que se habían rendido.
Tan
irresistible era la fuerza del océano que lo arrastraba, que, para él, era tan
impracticable respirar como volver la cabeza, como si hubiera estado luchando
contra la resaca del mar del Sur, hasta que, por fin, se vio dentro del patio
exterior de la Bastilla.
Allí, apoyado en
una pared, hizo un esfuerzo para mirar a su alrededor. Cerca de él, estaba
Jaime Tres, y la señora Defarge, capitaneando a algunas mujeres, se hallaba a
poca distancia empuñando el cuchillo. El tumulto era general, reinaba la
alegría, la estupefacción y se oía un ruido espantoso.
—¡Los presos!
—¡Los
registros!
—¡Los
calabozos secretos!
—¡Los
instrumentos de tortura!
—¡Los presos!
Entre estos gritos y otras mil
incoherencias, el grito más general entre aquel mar de cabezas era el de: “¡Los
presos!”
Charles Dickens, Historia de dos Ciudades